En el corazón del Chaco Impenetrable, donde los caminos de tierra se pierden entre montes espesos y el sol parece no tener clemencia, vive una de las historias menos contadas de la Argentina. Allí, comunidades originarias de las etnias Wichí y Qom resisten en medio de la pobreza estructural, el olvido estatal y la presión de un sistema que muchas veces los margina. En ese escenario, la vida de Mario Rivero y su esposa Inés se vuelve un testimonio empático de acompañamiento y compromiso.
La vida en el monte nunca fue sencilla. La electricidad depende de un generador que consume entre 20 y 25 litros diarios, y con precios que rondan los 1.900 pesos por litro, el costo se vuelve casi insostenible. En verano, el calor agobia; en invierno, el aislamiento se hace más fuerte que el frío. Aun así, construyeron allí una iglesia, un espacio de encuentro y un hogar. “No tenemos más que agradecer. El Señor nos dio la provisión y la fuerza para seguir. La vida aquí es contracorriente, pero vale la pena”.
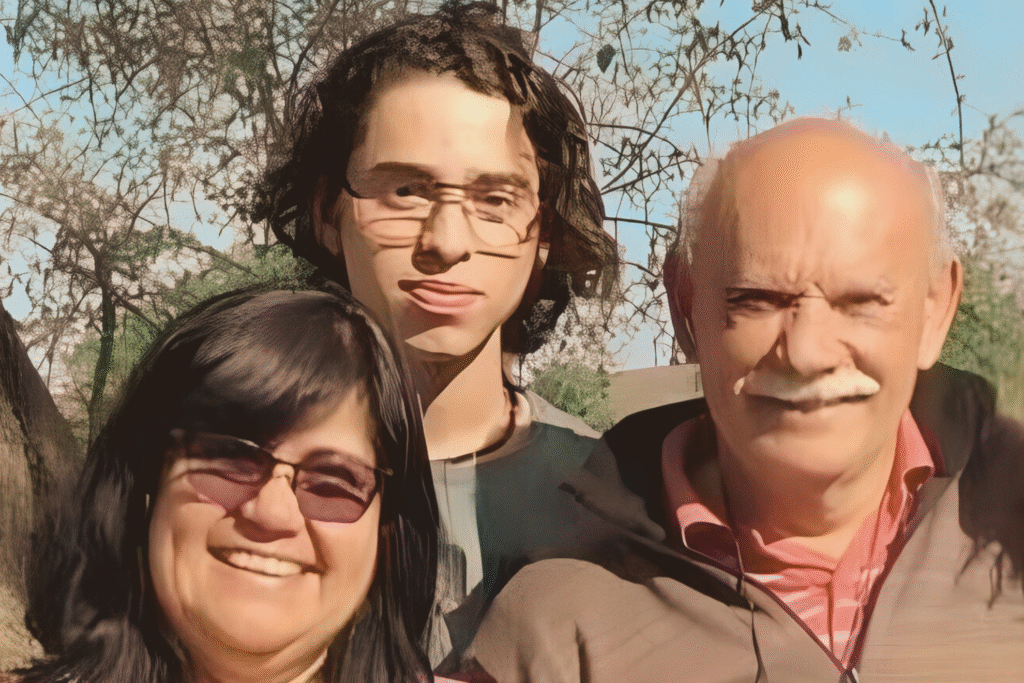
El éxodo silencioso del Impenetrable es un fenómeno documentado. Diversas investigaciones señalan que familias Wichí y Qom han debido abandonar los parajes para instalarse en ciudades como Resistencia, Rosario o incluso el conurbano bonaerense. Los relevamientos provinciales y de UNICEF en parajes como Villa Río Bermejito y Colonia Aborigen muestran carencias extremas: agua escasa, servicios de salud inexistentes, escuelas colapsadas. La inseguridad en la tenencia de la tierra y la pérdida del monte —su despensa ancestral— empujan a muchas familias a migrar para sobrevivir. Estudios académicos hablan de procesos de “territorialización urbana” de las comunidades originarias en asentamientos periféricos, donde recrean la vida comunitaria, pero enfrentan nuevas formas de exclusión. La movilidad no es libre elección: es huida forzada por la precariedad y un modelo productivo que los expulsa. Y su raíz está en la postergación histórica de estos pueblos.
El peso de esa historia no es menor. La memoria de la masacre de Napalpí, ocurrida en 1924 contra comunidades Qom y Moqoit, y recién reconocida por la justicia un siglo después, todavía resuena como herida abierta. La violencia, el despojo y la discriminación dejaron marcas que atraviesan generaciones. En ese contexto, resistir en el monte y mantener vivas las tradiciones, la lengua y la vida comunitaria se vuelve un acto de heroísmo.
Aunque no existe hasta ahora un estudio reciente que cuantifique exactamente cuántas familias de comunidades originarias dejan los parajes del Impenetrable cada año, numerosos informes documentan con claridad los factores estructurales que generan migración interna. Un estudio histórico muestra cómo el paso del nomadismo al sedentarismo implicó ya un quiebre social y sanitario; otro informe de junio de 2020 advierte que la pandemia profundizó la necesidad de moverse hacia zonas urbanas para acceder a servicios. Y programas educativos de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) revelan que decenas de jóvenes indígenas se trasladan de comunidades rurales hacia sedes universitarias para poder estudiar. Todos estos datos juntos permiten afirmar que la migración interna no es un rumor, sino una consecuencia de la precariedad, la falta de servicios y la urgencia de buscar una vida digna.
Hace más de dos décadas, Rivero llegó al monte con su esposa, movidos por la convicción de que allí había una misión por cumplir. Hoy, además de pastorear a la comunidad, integra el Equipo de Traducción de la Biblia al idioma Wichí, un trabajo que no solo busca transmitir un mensaje espiritual, sino también preservar una lengua que corre el riesgo de desaparecer. Según datos del último censo, el Wichí es hablado por unas 53.000 personas en Argentina, distribuidas principalmente en el Chaco, Formosa y Salta. Sin embargo, las nuevas generaciones lo practican cada vez menos, desplazadas por el castellano y la falta de políticas que protejan su enseñanza.
La tarea no ha estado exenta de obstáculos. Una anécdota aún duele en la memoria: en una ocasión, un hotel de la zona se negó a hospedar a una mujer Wichí que los acompañaba. La discriminación, abierta y sin disimulos, evidenció de manera cruda el racismo que todavía atraviesa a los pueblos originarios. “Nos dijeron directamente que ella no podía quedarse, solo por ser indígena”, recuerda Rivero. Ese episodio, lejos de debilitarlos, reforzó la decisión de permanecer en el monte, como un acto de resistencia frente al rechazo.
El propio Rivero relata que alguna vez un pastor de afuera le preguntó si realmente valía la pena tanto esfuerzo por comunidades tan aisladas y olvidadas. Su respuesta fue contundente: “Si el Señor nos trajo hasta acá, ¿cómo no vamos a seguir?”. Para él, cada niño Wichí que aprende a leer en su lengua, cada joven Qom que logra acceder a un oficio o a una carrera, es una victoria colectiva contra el olvido. Su esposa Inés, enfermera y docente graduada en el mismo monte, complementa esa tarea desde la educación y la salud, dos pilares fundamentales en un territorio donde el acceso a un hospital o a una escuela secundaria puede implicar recorrer más de 50 kilómetros en caminos casi intransitables.

La familia también es parte de este relato. Mario e Inés son padres del corazón de Lucho, un joven con una historia marcada por la adversidad, pero también por la esperanza. Hoy, ya Licenciado en Fotografía, Lucho representa esa posibilidad de un futuro distinto que tanto escasea en la región. “Dios se glorificó en su vida”, dice Mario con emoción, aunque evita darle un tono heroico: para él, es simplemente un ejemplo de lo que puede suceder cuando alguien cree en alguien más.
Los números son duros y hablan por sí mismos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC), más del 40% de la población indígena del Chaco vive en condiciones de pobreza extrema. En algunas comunidades Wichí, ocho de cada diez niños padecen problemas de nutrición, y la mortalidad infantil duplica la media nacional. El acceso al agua potable sigue siendo un desafío: un informe de UNICEF señala que casi la mitad de las comunidades dependen de represas naturales o aljibes precarios, lo que genera brotes de enfermedades como el dengue y la diarrea estacional. En este contexto, el trabajo de acompañamiento comunitario cobra un valor incalculable, aunque pocas veces trasciende las fronteras del monte.
Rivero reconoce que su tarea no puede cambiar de raíz la desigualdad estructural, pero insiste en que cada gesto suma. Desde organizar meriendas para niños hasta impulsar capacitaciones laborales, todo adquiere relevancia en un espacio donde el Estado suele aparecer solo en campañas electorales. “El nombre de nuestra comunidad es ‘Dios es fiel’, porque creemos que esa fidelidad se manifiesta en lo pequeño, en lo que sostiene cuando todo lo demás falla”, cuenta. No obstante, evita las grandes declaraciones y prefiere hablar de lo cotidiano: las visitas a los parajes, las horas de camino en moto o a pie, las charlas bajo los árboles con ancianos Wichí que todavía narran la historia de su pueblo en su lengua ancestral.
El compromiso va más allá de la vida misma. Entre lágrimas y humor, cuenta que ya eligió su lugar de descanso final: un rincón junto a la iglesia donde florecen las plantas más hermosas. “Les digo en broma a los hermanos que, si un día llueve y ven burbujas salir de la tierra, es porque sigo alabando con ustedes. Sé que no será así, pero quiero que quede claro que este lugar es mi vida y también mi eternidad”.

El Impenetrable es tierra de contrastes. Mientras grandes empresas forestales avanzan sobre el monte con topadoras, las comunidades luchan por conservar su hábitat. Allí, la tala indiscriminada y el desmonte son enemigos silenciosos que erosionan no solo el ecosistema, sino también el modo de vida indígena. Cada árbol derribado significa menos frutos, menos sombra, menos remedios naturales. Los Wichí, que históricamente se reconocen como “gente del monte”, ven cómo ese monte se reduce día tras día.
A pesar de todo, Rivero insiste en la esperanza. “Con el Señor todas las cosas son posibles”, repite como un mantra, aunque no lo plantea como una promesa mágica, sino como una convicción de que el esfuerzo humano, sostenido en comunidad, puede abrir caminos incluso en el suelo más duro. Ese mensaje, dice, debería quedar grabado en la memoria colectiva, más allá de credos o fronteras.
El relato del Pastor Mario Rivero es, en definitiva, el reflejo de una lucha mayor: la de los pueblos originarios por existir con dignidad en un país que muchas veces les da la espalda. Resguardar a los Wichí y a los Qom no es solo un acto de justicia histórica, sino también un deber presente. Porque ocuparnos de ellos es, al final de cuentas, ocuparnos de nosotros mismos. Ellos son parte del alma de este territorio y su voz, aún desde el silencio del monte, sigue recordándonos que otra Argentina es posible.
Pero la misión no se despliega en un vacío. En los últimos años, el Chaco Impenetrable se ha convertido en territorio de disputa. El avance del modelo sojero, los desmontes y el cercamiento de tierras ancestrales alteraron profundamente el modo de vida de las comunidades originarias. Allí donde antes había monte, caza, silencio y comunidad, hoy hay alambrados, maquinaria y polvo. El agronegocio empujó a muchas familias Wichí a desplazarse, buscando refugio en parajes cada vez más áridos o en los bordes urbanos donde la pobreza y el desarraigo se vuelven norma.
En medio de ese despojo silencioso, los misioneros se transforman también en testigos. No solo acompañan la fe, sino la resistencia: ayudan a sostener la memoria de un pueblo que se rehace entre la pérdida y la esperanza. En ellos, la palabra “evangelizar” recupera su sentido más humano para Mario Rivero: compartir el pan, la escucha y el tiempo con quienes el mundo ha vuelto invisibles.
Contenido relacionado:
¿Dónde está Julia Chuñil? Los peligros de ser mujer y defender la tierra en América Latina
El legado vivo de Norma Giarracca: una evocación a diez años de su partida
El Cauca: una tierra dorada que resiste la violencia y la crisis ambiental
Es periodista, escritor, guionista y ex vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Nació en Rosario y reside en Mar del Plata desde 1984. Actualmente publica artículos de opinión en el diario Nueva Tribuna y en Público, ambos medios gráficos de Madrid, España. Además, colabora con la sección Cultura del diario La Capital de Mar del Plata.




