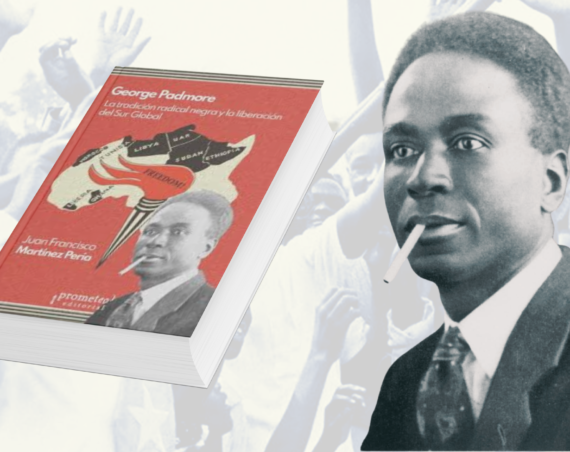Tuvimos la oportunidad de conversar con el destacado historiador israelí Raanan Rein, quien estuvo nuevamente en Buenos Aires para presentar sus dos últimos libros: “Atlanta, Villa Crespo y sus bohemios” (Grupo Editorial Sur, 2024) y “Las Fuerzas del Cielo: Argentina, Milei y los judíos” (junto a Pablo Méndez Shiff) (Ed. Milena Caserola, 2024).
Ex vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, Raanan Rein es reconocido como uno de los mayores especialistas en historia argentina y latinoamericana. Sus investigaciones son profusas y han girado en torno a múltiples aspectos de la diáspora judía en el Cono Sur, las migraciones y exilios políticos, la historia del peronismo, así como la llegada de judíos, árabes y japoneses a la Argentina y su participación en la política nacional. También ha explorado la historia de España durante el franquismo, la participación de los judíos en las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil y el vínculo entre fútbol y política, entre otros temas.
Más allá de su holgada trayectoria académica y de sus numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional (en el caso argentino, ha sido distinguido con el título de Comendador de la Orden del Libertador San Martín por sus aportes a la cultura nacional, la máxima distinción que confiere nuestro país), Raanan Rein es, por sobre todas las cosas, un apasionado por la historia del pueblo judío. Ello lo ha llevado a examinar, a lo largo de su trayectoria, las implicancias históricas de la diáspora judía en distintas partes del mundo, pero sobre todo en la Argentina y América Latina. De ahí su interés por la investigación de la comunidad judía en nuestro país en relación a su integración política, social y cultural.
Casado con una argentina -y padre de dos hijos de la misma nacionalidad-, Rein es un part-time resident entre Argentina, Israel y Estados Unidos, aunque se define como “argentino de corazón”. Su interés por la historia nacional también lo impulsó a investigar temas relacionados con el vínculo entre el fútbol, política y sociedad, como las protestas contra el Mundial de 1978 en Israel y a nivel internacional (valga recordarlo a propósito de la serie “Argentina 78” de Disney+, que explora la misma temática, y tan comentada por estos días).
Por lo demás, Raanan Rein se confiesa hincha de Atlanta. Para lidiar con la distancia, nos comenta que intenta mirar todos los partidos a pesar de las diferencias en los husos horarios, y que trata de no enterarse de los resultados para poder disfrutar (o sufrir) en diferido. Cabe preguntarse, claro, si en el caso del club de sus amores la relación de afecto vino antes o después de que se convirtiera, también, en objeto de estudio. Nada para cuestionar, por supuesto. En cualquier caso, parafraseando a Paracelso, mientras mayor sea el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor que se siente por ella.
A continuación, la entrevista completa.
Las Fuerzas del Cielo: Argentina, Milei y los Judíos
—A propósito de tu libro “Las Fuerzas del Cielo”, ¿cómo analizás el fenómeno de Milei y su relación con la comunidad judía? ¿Qué cambió en términos históricos?
—Si me permitís, vamos a hacer un zoom out por un segundo, para decir que hoy en día son muchos los políticos de derecha que usan y abusan de conceptos y figuras bíblicas para otorgar a sus políticas un carácter mesiánico. Si pensamos en Bolsonaro, Trump o Milei, vemos este uso muy frecuente de temas bíblicos y conceptos religiosos. En ese sentido, Milei no es tan distinto de los otros. Sin embargo, en el caso argentino estamos frente a un fenómeno inédito porque Milei va más allá de los otros políticos que he nombrado. Es decir, Milei puede mandar mensajes a sus seguidores en hebreo (un idioma que prácticamente nadie de esos seguidores conoce) habla de la posibilidad de convertirse al judaísmo y se presenta a sí mismo y a su hermana como las figuras de Moisés y Aarón (que sacaron al pueblo de Israel de la represión en Egipto para llevarlos a la tierra prometida). Milei es distinto en muchos sentidos.
Lo que sí me preocupa es que no se trata de una identificación con el judaísmo, sino con una corriente muy específica y minoritaria dentro del judaísmo, que es la de Jabad Lubavitch. Es una corriente minoritaria aquí en Argentina, en los Estados Unidos o en el mismo Estado de Israel. Y de este modo, deja fuera a la mayor parte de los judíos de este país, que no se identifican con esa corriente religiosa.
—Estuviste siguiendo muy de cerca los procesos de participación de la comunidad judía y sus instituciones comunitarias. ¿Pensás que existe una crisis de representación entre la comunidad y sus dirigentes?
—Esta es una pregunta de suma importancia. Lo que vemos aquí, pero también en los Estados Unidos, es una brecha enorme entre la dirigencia comunitaria y la mayoría de los judíos. Hemos tenido elecciones en los Estados Unidos hace pocos días. La dirigencia de la comunidad judía llamó a los americanos de origen judío a votar por Donald Trump, quien supuestamente iba a otorgar un apoyo importante al Estado de Israel. Sin embargo, el 79% de los americanos de origen judío votaron por los demócratas.
Algo similar ocurre aquí en Argentina: la mayoría de los judíos nunca se han afiliado a las instituciones comunitarias y, por lo tanto, la pretensión de organizaciones como la DAIA de hablar en nombre de todos los judíos es muy problemática. De hecho, representan a una minoría dentro de la comunidad (una minoría que sí se ha afiliado a las instituciones comunitarias). Y ahora, dentro de esa minoría, tenemos otra: una que se identifica de forma completa y poco crítica con el actual presidente. Así que es probable que, dentro de poco, tengamos una dirigencia comunitaria que represente a un sector muy pequeño, identificado no solamente con cierta visión política, sino también con un sector económico-social específico que tiene sus propios intereses.
Mirando esto desde una perspectiva histórica, a lo largo del siglo XX, la DAIA intentaba mantener cierta distancia de los partidos políticos o de los políticos de turno. Sin embargo, en los últimos años vemos a esta dirigencia adoptando una posición muy clara y tajante a favor de unas políticas económicas y sociales de ciertos dirigentes. Y eso no sirve a los intereses de todos los judíos en este país.
—¿Qué sucede con ese sector históricamente progresista de la comunidad judía frente al “fenómeno” Milei”?
—Dos comentarios: primero, la colectividad judía ha cambiado de forma dramática a lo largo de las últimas décadas. Si pensamos en las primeras corrientes de inmigración judía a este país, a fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, estas migraciones le otorgaron a la colectividad un carácter muy secular, muy laico. La identidad judía de la mayoría de estos inmigrantes tenía poco que ver con la religión; tenía que ver más con la historia judía, la cultura judía, los idiomas judíos, la cocina judía, la música judía, pero no con la religión. A partir de los años sesenta en adelante, de a poco, empiezan a entrar distintas corrientes religiosas e influir en la comunidad. Primero, vienen de los Estados Unidos las corrientes conservadora y reformista, y se establecen los templos de Bethel por un lado y Emanu-El por el otro. Y a partir de los años ochenta, empiezan a invadir a la colectividad los ortodoxos, sobre todo Jabad Lubavitch, que empieza a tener en adelante una influencia creciente. Así que, hoy en día, es una comunidad muy distinta: más religiosa en algunos sectores, más conservadora en otros. Estos argentinos judíos que son progresistas se sienten doblemente marginados: por una parte, con respecto a la política nacional argentina, y por otra, con respecto a lo que sucede dentro de la propia comunidad judía. Y es un sentimiento de frustración, de cierta impotencia, de poca capacidad de influir en el curso de los eventos.
—El libro “Las Fuerzas del Cielo” está escrito por varios autores. En ese sentido, ¿qué miradas se ponen en juego en relación a la coyuntura actual con Milei? ¿Cuál es el mensaje principal de la obra?
—Me parece que el mensaje principal que tiene el libro tiene que ver con este énfasis acerca de la polifonía de voces que existe dentro de la colectividad judía. Los distintos autores intentan recordar a judíos y no judíos por igual, que la comunidad nunca fue homogénea, que siempre ha incluido a distintas voces, miradas, corrientes, y por lo tanto tenemos que tener cuidado en no generalizar acerca de los judíos en Argentina como si se tratara de un grupo monolítico. Muchos de los autores critican a este uso por parte de Milei de conceptos bíblicos y de términos judaicos para justificar una política económica que tiene un costo social muy elevado.

Atlanta, Villa Crespo y los Bohemios
—Pasando a otro tema, también estás presentando el libro “Atlanta, Villa Crespo y sus Bohemios”. Ya habías publicado un libro al respecto hace algunos años. ¿Se trata de una edición ampliada?
—Sí, es una edición ampliada y actualizada de un librito que publiqué hace doce o trece años en Argentina (N. del A.: “Los Bohemios de Villa Crespo. Judíos y fútbol en la Argentina”). Está dedicado a un club de fútbol, Atlanta, a un barrio porteño, Villa Crespo, y a un grupo étnico, los argentinos judíos. Lo que muestro en este libro es, en primer lugar, cómo el fútbol servía para facilitar la integración de los inmigrantes judíos en la sociedad argentina. En muchas sociedades de inmigrantes, a través del deporte, los nuevos inmigrantes logran encontrar su lugar en esta nueva sociedad. Para jugar al fútbol no hace falta dominar el idioma ni conocer la historia del país; para comprar una entrada en la cancha y sentarse al lado de gente nativa, tampoco es necesario dominar el idioma o conocer la historia del país. Cuando uno va al trabajo, sí puede compartir con sus colegas algunas vivencias y experiencias que tienen que ver con el deporte, en este caso el fútbol, y eso le facilita la integración. Así que, casi desde el primer momento de su llegada a la Argentina, podemos ver a los judíos como jugadores de fútbol, como espectadores, como dirigentes. Adoptan el fútbol con mucho entusiasmo. Menciono una anécdota en el libro que muy poca gente conoce: el fundador del club de fútbol River Plate, el primer presidente y el primer capitán de River Plate, era judío (N. del A.: Leopoldo Bard, 1883-1973), y muy poca gente lo sabe. Así que el libro intenta contar la historia del club y, a través de esta historia, también ofrecer algunas miradas acerca de la vida urbana porteña y de la política nacional argentina, sobre todo cuando me detengo en ciertos períodos clave en la historia del siglo XX argentino.
—¿Cuántas oleadas de migrantes judíos llegaron a la Argentina desde el siglo XIX hasta la fecha, y de qué países provenían en general?
—Los primeros en llegar, hacia mediados del siglo XIX, fueron judíos centroeuropeos: alemanes, austriacos, franceses, todos con una buena posición económica y con muy poca relación con la religión judía. Intentaron explorar las oportunidades en este nuevo mundo, en este nuevo país que era la Argentina. También, a mediados del siglo XIX, llegaron algunos judíos del Marruecos español, quienes luego serían los profesores de español para otros inmigrantes judíos. Sin embargo, los números más importantes se registraron a partir de la década de 1880, a raíz de la persecución de judíos en el Imperio Ruso de aquel momento. Esta fue la primera ola importante de inmigración judía a la Argentina. Algunos optaron por vivir en diversas colonias agrícolas judías en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, etc., pero la mayoría prefirió quedarse en Buenos Aires.
Después de la primera revolución en Rusia, en 1905, también llegó otra ola de inmigrantes. Tras la Primera Guerra Mundial, se produjo principalmente la migración de judíos polacos hacia la Argentina. Fueron estos judíos polacos los que se asentaron en el barrio de Villa Crespo. Es decir, primero llegaron los inmigrantes rusos (y por eso, en Argentina, se sigue empleando el término “ruso” para referirse a cualquier judío). A fines del siglo XIX, también comenzaron a llegar algunos judíos del Imperio Otomano (los “turcos”), que se asentaron en barrios como Flores y otros de la ciudad de Buenos Aires. Luego, tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, llegaron algunos judíos de las zonas de Siria y Líbano, conocidos como los sirio-libaneses judíos. Este proceso continuó más o menos hasta finales de los años treinta y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después llegaron pocos, principalmente sobrevivientes del Holocausto, pero ya en números mucho menores.
—Un detalle interesante que señalás en el libro es que el club Atlanta no fue fundado por judíos. ¿A partir de cuándo empieza a asociarse este club con la comunidad judía de Buenos Aires?
—Es un tema muy interesante porque cuando hablamos de identidades de un individuo o de un grupo social, a menudo es una identidad impuesta desde afuera, no necesariamente elegida. Atlanta no tenía nada de judíos ni de judaísmo en sus primeros años, cuando se estableció el 12 de octubre de 1904. Y durante dos décadas, el club no tuvo ni su propia cancha ni su propia sede, deambulando de un lugar a otro en busca de un terreno para jugar. Por eso este apodo de “bohemios” y por eso también esta relación con el mito del judío errante, que está en búsqueda de su propia tierra. Recién en 1922 llega el club a su “tierra prometida”, al barrio de Villa Crespo, y ahí está en la calle Humboldt hasta hoy en día. Y como el barrio de Villa Crespo ha tenido siempre una importante presencia judía (que nunca fue mayoritaria, pues en Villa Crespo teníamos una gran variedad de argentinos de distintos orígenes). Sin embargo, al tener la cancha y la sede en un barrio identificado con los judíos, con la comunidad judía, de a poco empieza a asumir esta imagen judía. Yo, en mis estudios y en las entrevistas que he llevado a cabo, detecto esta imagen por lo menos desde fines de los años veinte.
Pero si pensamos en clubes de fútbol en Europa, por ejemplo, el Ajax en Holanda siempre se consideró un club “judío”, no porque se haya establecido por judíos, sino porque la cancha del club estaba en un barrio considerado un barrio judío. Lo mismo ocurre en Londres con el Tottenham, que es considerado el club de los judíos (aunque originalmente no tenía nada que ver con ellos), pero está asentado en un barrio que, durante décadas, tuvo una presencia judía muy importante. Y hoy en día, en muchas series televisivas y películas, cuando un actor dice que es fan de Atlanta, está claro que la película quiere transmitir a los espectadores que se trata de un judío, debido a la fuerte identificación del club con la comunidad judía.
—En tu libro también das cuenta de cómo muchos poetas, periodistas e incluso cantantes de tango de origen judío participaban activamente de la vida cultural de la ciudad a principios del siglo XX. ¿Cómo se dio esa integración de los judíos a la porteñidad?
—La integración de los judíos en este país ha sido no solo muy exitosa, sino que se hizo con una rapidez impresionante. En muy pocos años, los inmigrantes judíos se integraron en la cultura popular, pero también en la cultura “alta”. Así, tenemos presencia judía en el fútbol, en el tango, pero también en las letras, en el sentido de novelistas, poetas, etcétera. A menudo, la gente no sabe o no conoce esta presencia, porque muchos adoptaron nombres y apellidos no judíos, y por lo tanto no hay razón alguna para pensar que eran recién llegados, es decir nuevos inmigrantes en este país. Lo que intentaron en los años veinte y treinta fue elaborar una identidad híbrida, que fuera argentina y judía a la vez. Y en ese sentido, César Tiempo es quizá el mejor ejemplo.
César Tiempo no era su nombre, claro. Nació como Israel Zeitlin; sin embargo, cambió y adoptó el nombre de César Tiempo (Raanan nos cuenta que es su seudónimo: zeit significa “tiempo” en idish y alemán, y lin es el verbo “cesar”). En una serie de libros, Tiempo intenta elaborar esta identidad híbrida, enfatizando tanto el sábado como el domingo, es decir, el componente identitario judío y el componente identitario argentino. Y tuvo una carrera impresionante: era sumamente productivo y escribió un enorme número de obras, aunque no siempre recibió el respeto que merecía por su identidad política, ya que siempre perteneció a grupos intelectuales con obras de marcado contenido social. En los años cuarenta y cincuenta se identificó con el peronismo, lo cual no le aseguró precisamente el apoyo de distintos sectores dentro y fuera de la colectividad judía (muchos autores y novelistas pertenecían a las clases medias, que se identificaban más con el antiperonismo). De todas maneras, es un buen ejemplo, por un lado, de la integración fenomenal de los judíos en este país, y por otro, de cómo este esfuerzo por elaborar una identidad genuinamente argentina (a veces muy “porteña”), pero que también conserva algún componente identitario judío.
—Volviendo al fútbol y a la política, y particularmente a la historia de Atlanta, ¿cuál fue el vínculo de este club con el peronismo?
—Primero hay que decir que para el gobierno peronista, la cultura popular, el deporte y, especialmente, el fútbol, tenían importancia y por lo tanto gozaban de un apoyo por parte del Estado, con créditos muy generosos a los distintos clubes. En general, los clubes de fútbol siempre sabían y tenían que adaptarse a las cambiantes circunstancias políticas; no importaba si se trataba de un gobierno civil, militar, radical o peronista.
Sin embargo, Atlanta sí tenía un lazo particular con el peronismo: dos de sus viejos socios se eligieron diputados nacionales en las elecciones de febrero de 1946, uno del Partido Laborista y el otro de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Ambos servían durante algún tiempo como contacto entre el club y las autoridades peronistas, facilitando créditos importantes para el club. Luego hubo otro presidente del club que fue diputado nacional hasta la Revolución Libertadora de 1955. En esos momentos, las autoridades de Atlanta empezaron a pensar en la necesidad de construir un nuevo estadio y dejar el pequeño espacio en la calle Humboldt, surgió la idea de nombrar al estadio “Eva Perón”, aunque el proyecto no logró materializarse. Sin embargo, esto tenía su significado más allá de adaptarse a las nuevas circunstancias políticas. Y al producirse la Revolución Libertadora, el club tuvo que pagar un precio por esta lealtad.
Una cosa que me gustaría enfatizar, y que tiene relevancia también para períodos posteriores, es que durante la década peronista, las listas que competían en las elecciones dentro del club no eran homogéneas: había peronistas y opositores al mismo tiempo. Ninguna lista era monocromática; lo importante era el compromiso con el club más que el compromiso político con el peronismo, el radicalismo, el comunismo u otras corrientes políticas. Este fenómeno continuó en los años sesenta y setenta. Es decir, si hablamos de un proceso de peronización de los clubes de fútbol, en el caso de Atlanta se hizo de manera parcial.
—En el libro también señalás que, durante los años setenta, Atlanta tuvo un gran crecimiento como institución. ¿Qué factores explicaron ese crecimiento? ¿Y qué pasó después, durante la dictadura?
—Varios comentarios breves: primero, los años setenta fueron buenos para el club Atlanta. A partir de 1973, el número de socios creció de manera dramática, y no sólo en Atlanta, sino también en otros clubes. Esto se debió a que muchas familias preferían las actividades dentro de los clubes, porque parecía un espacio más seguro en un contexto político convulsionado. Así que fueron años buenos para Atlanta.
Luego, durante los años de la dictadura, lo que vemos es cómo víctimas y victimarios convivieron dentro del club en esos años tan difíciles. El hijo del presidente Viola jugaba en Atlanta, mientras que no pocos socios del club estaban perseguidos. Tengo testimonios de gente que me contó cómo intentaban pasarle un papelito con el hijo de Viola para ver si podían intervenir o ayudar, aunque normalmente no lo hicieron. Este tipo de autonomía que mencionaba anteriormente es relevante para entender cómo funcionaba la vida cotidiana del club durante los años de plomo. Debo decir que esto casi no se notaba dentro del club: seguían las actividades deportivas, sociales y el número de socios creció. El club adquirió nuevos terrenos y comenzó a construir una nueva sede. Fueron años buenos. Es difícil decirlo, pero así fue. Y hay que pensarlo al analizar estos años y su impacto en la vida cotidiana de los argentinos o, en este caso, de los porteños.
—Efectivamente, sos hincha de Atlanta. ¿Cómo te hiciste fanático de este club y de qué manera vivís esta pasión a la distancia?
—Soy hincha de Atlanta, y también pertenezco a un grupo de seguidores que tiene una filial en Israel. Es difícil seguir los partidos desde allá debido a la diferencia horaria, pero sigo el club desde hace más de treinta años. Mi relación inicial fue con el barrio, no con el club. Desde mi primera visita a Buenos Aires en los años ochenta, siempre estuve en Villa Crespo, en parte porque mi esposa nació allí y tenía parientes en el barrio. Al caminar por las calles de Villa Crespo y al pasar por Humboldt, de a poco también me hice también un fanático de Atlanta.
—Al entrevistarte, es inevitable sentirte como un argentino más. ¿Cómo describirías tu vínculo emocional con nuestro país? ¿Sentís que de alguna manera participás de la “argentinidad”?
—Algunos dirán que pretendo ser argentino, pero solo soy un impostor. No tengo origen argentino, no sabía ni una palabra de español antes de estudiar en la universidad, pero a lo largo de los años, al estudiar la historia argentina, al investigar distintos temas y al visitar tantas veces este país, también se creó un lazo emocional, no solo intelectual y científico, con Argentina, con Buenos Aires, con Villa Crespo y con el club Atlanta. Mi esposa y mis hijos son ciudadanos argentinos, y yo soy argentino de corazón, no de pasaporte.
—Suele decirse que es inevitable tener cierto grado de afectividad con el objeto de estudio. En tu caso, como investigador comprometido intelectual y emocionalmente con la Argentina ¿cómo trabajás esa toma de distancia?
—Sí, eso es cierto, sobre todo cuando uno trabaja sobre el peronismo, pasado y presente. Como la sociedad argentina está tan polarizada desde el 45-46 en adelante, cuando se toca este tema, de inmediato la gente pregunta: “¿Pero vos sos peronista?”. Obviamente, me siento cercano al mensaje social del peronismo, la idea de un Estado de bienestar social. Sin embargo, al no ser argentino, al no tener que votar en Argentina o al no pertenecer a ningún partido político, yo creo que, en esta condición mía de outsider, en la mayoría de los casos analizo el peronismo con sus luces y sombras. Pero a menudo, me critican peronistas y “gorilas” por igual, cuando hablo del peronismo como un fenómeno populista. Los peronistas, de inmediato, se enojan porque así los llaman los opositores también. Cuando destaco el aporte del peronismo para la democratización de la sociedad argentina, los antiperonistas me critican por ser peronista. Es un desafío para cualquier historiador, pero quizá los extranjeros tengan alguna ventaja en este sentido. Perdemos muchos matices que un argentino entiende como obvios, pero creo que los extranjeros podemos lograr cierta objetividad cuando tocamos estos temas.
—A propósito del primer peronismo, has señalado en varias ocasiones que su modelo de integración social y cultural de los migrantes es algo a emular. ¿A qué se debe esta información?
—Sin duda alguna. Mientras que los movimientos populistas en Europa de las últimas décadas se caracterizan por una política contra los inmigrantes (con xenofobia e incluso racismo), en el peronismo vemos una política de inclusión, no solo de distintas clases sociales, sino también de distintos grupos étnicos. No es que el proceso de integración de inmigrantes no hubiera comenzado antes del peronismo, pero con él se acelera. Vemos más diputados de origen árabe en el Congreso Nacional, el primer diputado de origen japonés en los años cincuenta. El primer peronismo legitima este mosaico de identidades y no ve problema en que un argentino de origen japonés tenga un lazo especial con Japón, o un inmigrante de origen árabe tenga lazos con Siria o el Líbano, o que un judío tenga una relación con el nuevo estado de Israel. Este fue un cambio dramático. Mientras que el nacionalismo de extrema derecha habla de doble lealtad, Perón no veía problema en eso. Y en ese sentido, fue pionero. Así comenzó el camino hacia una sociedad multicultural en Argentina.