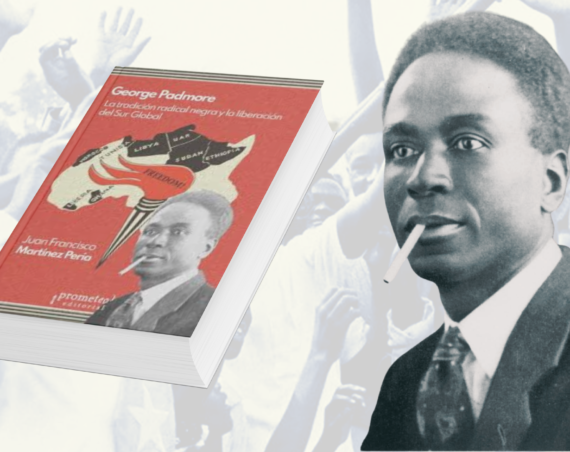Mujeres migrantes: estructuras convivenciales y familiares condicionan la reinserción laboral
En marzo se cumple un año de la publicación del informe “Mujeres en movimiento, Claves, desafíos y oportunidades para la integración socio-económica” llevado adelante por Ashoka, ONU Mujeres, la Red de Investigaciones en Derechos Humanos y la Encuesta Nacional Migrante de Argentina.
El reporte además de ser una importante base de datos sobre las mujeres en movilidad humana en Argentina, apuesta a configurar una herramienta para evaluar la viabilidad de mejor adopción de políticas públicas, trabajos articulados y en red entre los ámbitos público, privado y social.
Refugio Latinoamericano dialogó con Marianny Pacheco Rivero, politóloga y magíster en Políticas Públicas. La joven emigró de Venezuela a Argentina hace ocho años enfrentando los mismos desafíos que la mayoría de las personas en movilidad.
Hoy tras varios años de labor sostenida en organizaciones sociales, es la Coordinadora General del Programa “Hola América” perteneciente a Ashoka Cono Sur, que tiene como objetivo identificar y reconocer a las soluciones más innovadoras a los desafíos que enfrentan las personas migrantes. Desde su creación “hemos mapeado más de 800 organizaciones de Argentina, Chile, Colombia y México”, dijo la entrevistada.
Feminización de la migración y doble brecha de desigualdad
“La población migrante sigue siendo femenina en un 54,9% en comparación con la población nacional”, aclara Pacheco Rivero quien reafirma que esos datos denotan que en Argentina se mantiene el escenario relevado entre 2022 y 2024.
Cabe remarcar que “la mayor concentración de población en edades activas alcanza el 60% y se ubican entre 20 y 59 años. Esta mayor proporción va aumentando desde hace un tiempo. Es por eso que se habla de feminización de la migración”, aclara la entrevistada.
“La población migrante sigue siendo femenina en un 54,9% en comparación con la población nacional”, aclara Pacheco Rivero quien reafirma que esos datos denotan que en Argentina se mantiene el escenario relevado entre 2022 y 2024.
Sobre las motivaciones a la hora de migrar se relevó que “no han variado. Hay mucha población internacional incluso de movilización interna dentro del país donde hay mujeres que no pueden cubrir necesidades básicas en su país o provincia de origen. Se mueven solas o con sus hijos. Otra motivación importante del proceso migratorio es la reunificación familiar”, dice.
Los desafíos para lograr la inserción socio-económica están vinculados al mercado laboral además de la necesidad de una correcta regularización migratoria para acceder a derechos, incluida la formalidad de un trabajo.
“En el ámbito laboral se dan más claras las desigualdades y las violencias estructurales que recaen sobre las mujeres migrantes”, aclara Pacheco Rivero y recuerda que la baja tasa de actividad es 18 puntos porcentuales inferior a los varones migrantes. Esto se suma “a que es más alta la tasa de informalidad. Esto es un tema que preocupa en América Latina para la población migrante. Sin embargo, en Argentina relevamos que el 41% que las mujeres en situación de actividad están en situación de informalidad: 5 puntos más alta en mujeres migrantes que en no migrantes”.
Otras situaciones que ponen en desventaja a las mujeres en comparación con los varones es que presentan “más dificultades de acuerdo a su nivel de cualificación. Es del 40% frente a un 35% lo que representa un 5% más alto en caso de las mujeres”.
Todo esto se suma a la doble brecha salarial para las mujeres inmigrantes dado que también se da una diferencia entre salario mínimo entre hombres y mujeres, donde el salario bruto promedio es 25% menos que varones migrantes y 13% menos que las mujeres no migrantes.
Otras situaciones que ponen en desventaja a las mujeres en comparación con los varones es que presentan “más dificultades de acuerdo a su nivel de cualificación. Es del 40% frente a un 35% lo que representa un 5% más alto en caso de las mujeres”
Cadenas globales de cuidado sin sostén local
A modo de reflexión Marianny expresa que “hay elementos que se mantienen además del proceso migratorio, las estructuras convivenciales y familiares también son condicionamientos para la reinserción laboral de las mujeres migrantes”.
Sobre este punto trae a colación que “sobre las cadenas de cuidado, las mujeres migran sin cónyuge o con pareja pero no hay sostenimiento ni distribución de las mismas y eso hace el escenario más complejo. Las mujeres migrantes realizan tareas del hogar en 30% más que los hombres mientras que el 81% de hogares monoparentales cuenta con jefatura femenina”.
Respecto del condicionamiento financiero y de endeudamiento que suelen tener las mujeres migrantes, está confirmado en base al informe “que supera al de los varones dado que se endeudan 24,5% más sobre un 20% que lo hacen los hombres”.
“Entre las cosas que hemos relevado desde Hola América es la regularización migratoria, la reinserción laboral, los desafíos a nivel educativo y financiero, racismo, desinformación y xenofobia asociada a las condiciones de migrante. Esto es un cóctel desafiante que incide en los procesos de integración además que el contexto socioeconómico no es el más acorde en este momento”, asegura Marianny.
La innovación social se abre paso en América Latina
“En Hola América no somos expertos en migración sino en innovación social. Se busca ponderar de todo lo que se está haciendo en el ecosistema de migraciones, ¿cuáles son las buenas prácticas que se están dando para trabajar en el sector y cómo se trabaja de manera más colaborativa con enfoque innovador para abordar desafíos’”, se pregunta.
Como se mencionaba al inicio de esta nota, “este tipo de reportes son herramientas para quienes están tomando decisiones para trabajar y acompañar mejor además de visibilizar a las organizaciones que están desarrollando buenas prácticas mediante las innovaciones sociales, ya sea desde un programa de un gobierno local o por iniciativas territoriales”.
Dentro de los espacios de Ashoka se trabaja para brindar “una mirada fresca y propositiva al contexto desafiante y profundo. El horizonte de cambio no es tan rápido”.
Las buenas prácticas en Argentina
Los mejores ejemplos en el sur global apuestan al acompañamiento de los procesos de integración de mujeres migrantes en los países de acogida. “Se busca brindar herramientas y mayor y mejor información; capacitación, gestión y liderazgo. Las condiciones estructurales como las cadenas de cuidado y motivaciones, requieren apoyar a la mujer que ya migró para que su contexto pueda ser más amable”.
En Argentina se encuentran buenas prácticas como las implementadas por la Fundación Mediapila dedicada a promover la inclusión laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica.
Otro ejemplo de innovación social es Guáramo Argentina que acompaña la inserción social, productiva y cultural de los migrantes venezolanos, brindándoles herramientas para su crecimiento personal y profesional.
Finalmente, Alianza por Venezuela tiene un programa llamado “Mujer Migrante, Mujer Brillante” abocado a la formación profesional en el área digital y de emprendimiento, diseñado para capacitar a mujeres y diversidades migrantes.
Más allá de la voluntad: la solución debe ser innovadora, integral y multisectorial
“Para poder encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes es necesario un trabajo intersectorial para dar respuestas integrales”, expresa Marianny al tiempo que reflexiona sobre la necesidad de repensar y generar estrategias profundas.
La entrevistada aclara que más allá de las innovaciones que debieran llevarse adelante, quienes acompañan deben tener un marco de trabajo con políticas públicas vinculadas que sean transformadoras y sostenibles.
Como parte de las recomendaciones que surgen del trabajo integral, desde Hola América los agrupan en seis puntos fundamentales.
- El primero es insistir en que es necesario entregar permisos temporales y mejorar los procesos de regularización y residencia que permitan acreditar ingresos formales como acceder a medios de trabajo informales.
- El segundo es fomentar alianzas público-privadas para generar un sistema de cuidados local que permita a mujeres ingresar y mantenerse en el mercado laboral.
- En tercer lugar se ubica desarrollar protocolos de acción y campañas de sensibilización y combate a los estereotipos y dentro de los lugares de trabajo para lo cual es necesario hackear la narrativa en espacios laborales.
- Como cuarto punto se ubica educar financieramente a las mujeres migrantes sobre el sistema bancario, impositivo y de emprendimientos.
- En quinto lugar, se considera que las alianzas público-privadas sean también con entidades financieras porque no es solo formar en educación financiera sino que las mujeres puedan tener acceso a productos financieros.
- Finalmente, la sexta recomendación es favorecer la llegada de organizaciones sociales y entidades públicas para la capacitación a las mujeres migrantes sobre derechos civiles, reproductivos y sexuales.
“En 2020 Hola América llegó a Argentina para buscar acciones colaborativas con múltiples sectores para que haya más sinergia entre quienes están trabajando en el sector con la meta de desarrollar soluciones sostenibles para la población migrante”, refuerza Pacheco Rivero.
A modo de cierre y reflexión personal sobre su experiencia migrante, la entrevistada asegura que “mi proceso de integración estuvo plasmado por estas realidades. He vivido como desafío desde la regularización. Escogí vivir en Argentina donde a pesar de todo, los procesos son más amigables y más abiertos. Son los desafíos de quienes migramos sin trabajo ni familia, a probar”.
Asegura que su camino en organizaciones sociales “es lo que me sostiene y me motiva. Trabajar en este sector con lentes distintos me hacen sentir más cerca de mi casa, mi familia, mis raíces. Hoy no puedo estar, me encantaría estar en Venezuela y que todo lo que hice pueda ponerlo al servicio. Me siento más venezolana trabajando en organizaciones sociales. Es una bendición. Creo que en definitiva esa es la experiencia migratoria: te vas reconstruyendo para bien y como una oportunidad de crecimiento”.
Periodista especializada en temáticas sociales y escritora narrativa, con un enfoque en infancia y adolescencia. Además, es Técnica en Política, Gestión y Comunicación, y actualmente estudia Sociología. De ascendencia italiana (Sicilia y Calabria) por parte materna, y vasca y francesa por el lado paterno.