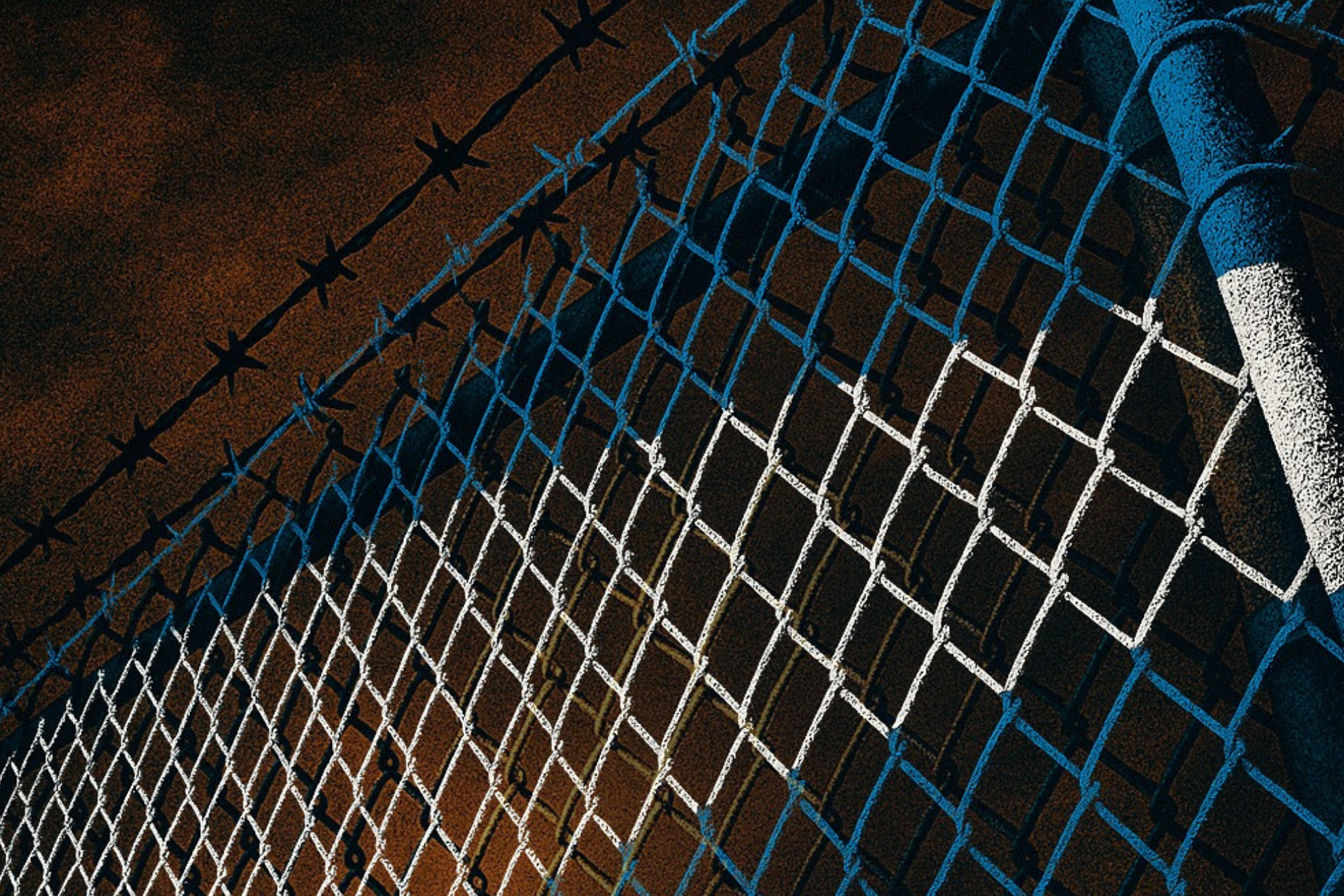Este informe examina el resurgimiento de narrativas racistas y xenófobas en Argentina, mostrando su arraigo histórico y su actualización en entornos digitales. A partir de agresiones contra comunidades bolivianas, se analizan las continuidades entre violencia simbólica, prácticas sociales y discursos políticos que sostienen la exclusión de personas migrantes y racializadas.
En Argentina, el desprecio por la migración racializada parece resurgir con fuerza. Amparado en el anonimato que ofrecen las redes sociales para catalizar miserias, y legitimado por actores políticos de diferentes tintes, el chauvinismo criollo parece haber fermentado lo suficiente para ensayar un regreso triunfal, dispuesto a tomar revancha por los años de haber sido condenado al ostracismo en el discurso público.
En tiempos de culto a lo políticamente incorrecto, las plataformas virtuales dan cauce a la reconfiguración de viejas matrices discursivas, que reaparecen bajo nuevos rostros, códigos y lenguajes. Hoy, la violencia racista y xenófoba se disfraza de humor, memes e ironías, en una subcultura digital marcada por una moralidad corroída y un desdén hacia el otro, que en sintonía con la viralización que ofrecen las redes, amplifica narrativas de odio que luego se trasladan a las calles.
En este trabajo conjunto entre Refugio Latinoamericano, primer medio digital argentino dedicado al periodismo de migraciones, y el Registro de Ataques de la Derecha Argentina Radicalizada (RA-DAR), plataforma digital impulsada por el Equipo de Investigación Política (EdIPo) de la Revista Crisis, presentamos un primer informe sobre las narrativas de odio que se instalan contra las comunidades migrantes y racializadas en nuestro país, siguiendo una genealogía marcada por hitos y determinados momentos históricos.
1. La calle offline y la calle online
Richard Flores Mercado
El 3 de mayo de 2025 en Ezpeleta, zona sur del conurbano bonaerense, Richard Flores Mercado, albañil de 36 años, oriundo de la ciudad boliviana de Cochabamba, conducía por la Avenida Florencio Varela y Calle 125 en dirección a su casa. Bajo los efectos del alcohol, chocó contra el cartel y los cajones de una verdulería del barrio. Nadie resultó herido, pero eso no impidió que en represalia fuera linchado por vecinxs y comerciantes. Un hombre, identificado luego como ex policía, asestó el último golpe —una trompada brutal que lo dejó inconsciente en el suelo—, mientras le recordaba efusivamente: “Vos no respetás a nadie, boludo, vos tenés que volverte a tu país”. Richard logró regresar a su domicilio por sus propios medios, pero horas después se quitó la vida.
La violenta agresión sufrida por Richard fue registrada por un testigo y publicada en las redes sociales. Muchos usuarixs —sobre todo de la comunidad boliviana— se mostraron conmocionados, relacionando su trágico final con el ataque que había padecido el joven. La Embajada de Bolivia en Argentina tomó cartas en el asunto y solicitó una investigación exhaustiva que esclarezca el hecho y sancione a sus responsables.
El fuego racista en X
Son las 10:30 del 9 de mayo. Luego de que la noticia circulara por diferentes canales informativos de la comunidad boliviana, el caso Flores llegó a X (ex Twitter). La cuenta @ArgentinoProm (TBD News), dedicada a la creación y promoción de contenido racista y supremacista, publica un mensaje que rápidamente gana alcance:
“En Ezpeleta, BOLIVIANO BORRACHO, CHOCÓ contra un local, poniendo en riesgo la vida de transeúntes. Richard Flores Mercado, intentó darse a la fuga y fue detenido de un golpe que le quitó la vida. En el piso, otros vecinos lo golpearon al coro de ‘VOLVETE A TU PAÍS BOLITA’”.
(@ArgentinoProm en X)
La publicación desató decenas de comentarios que evidenciaban regocijo por el hecho, entre cinismo y crueldad. “Son de papel los bolis, un argentino de 1.75 les mete un golpe y quedan así”; “¡Que se desinfecte ya mismo ese puño, ese hombre!”; “Hay que hacer con todos los bolitas de mierda lo mismo”, incitaban algunos de ellos.
Media hora después, la cuenta @EsTendenciaEnX —dedicada a fabricar las preferencias del día—, con más de 473.000 seguidores y cercana al circuito de las milicias libertarias, viralizó el video con el siguiente mensaje:
“‘Piña mortal’: Porque un argentino mató a un boliviano de una piña en Ezpeleta, sur de Buenos Aires, el boliviano manejaba borracho, fue llevado al hospital y murió horas después, según diarios ‘bo’”.
(@EsTendenciaEnX en X)
La noticia se sostenía sobre la misma fake news creada por la comunidad TBD: un argentino mató a un boliviano. Otros cientos de comentarios señalaron la nacionalidad de Richard como el principal eje del problema: “Un bolita menos en el mundo”. “Boliviano de mierda, se tendrían que morir más”. “Hacé patria, mata un boliviano”, ejemplos claros de la violencia simbólica sobre el cuerpo del joven.
Comunidades digitales antimigrantes: TBD y APA
Según la acepción dada por X, las comunidades digitales son espacios que brindan a los usuarios “un lugar exclusivo para conectarse, compartir y acercarse a las discusiones que más les interesan” y en el que sus administradores velan por que las conversaciones sean “informativas, relevantes y divertidas”. Es decir, la posibilidad de crear una microcomunidad dentro de la plataforma, donde el algoritmo opera como eje central para la homogeneización de la conversación.
Lejos de la cándida definición oficial de esa red social, desde principios de año, comenzó a ganar adeptos una conversación marcada por una mirada prejuiciosa, violenta y estigmatizante hacia los migrantes de países limítrofes. Sus promotores se identifican como parte de una comunidad digital que pretende instalar la idea de una “crisis migratoria” en la Argentina y rescatar una supuesta identidad nacional en riesgo de “disolución” o ya “perdida” como consecuencia del Plan Patria Grande, la iniciativa de regularización migratoria lanzada en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner.
Esta comunidad se hace llamar TBD, sigla que podría tener como significado Total Bolivian Death, en un claro emparentamiento simbólico con TND (Total N***** Death), consigna de las comunidades supremacistas blancas en Estados Unidos.
El prólogo de su “Manifiesto TBD – Contra el Plan Patria Grande y por una Nueva Política Migratoria” inicia de esta manera:
“En el silencio de una Argentina que sangra, donde el eco de nuestros antepasados se desvanece bajo el peso de un presente desordenado que promueve la llegada de millones de pobres extranjeros sin estudios, sin ahorros, sin trabajo y los asienta en terrenos usurpados de todo el país a cambio de un plan social, surge TBD, no como un acto de odio, sino como un acto de amor”.
(Manifiesto TBD)
Sin embargo, su rechazo no se dirige hacia cualquier extranjero, ya que promueven abiertamente su preferencia por la inmigración europea, a la que consideran constitutiva del “ideal argentino”. Con reivindicaciones a las figuras de Sarmiento, Alberdi y Roca, enfatizan que poblar puede “embrutecer” si no se realiza con la población adecuada: blanca, “civilizada” y europea.
Mientras se multiplicaban las cuentas TBD, en X nacía otra comunidad con la misma agenda: APA (Argentina para los Argentinos). “Reivindicamos nuestras tradiciones, defendemos nuestra cultura y nos oponemos al reemplazo sistemático de la argentinidad”, dice el primer posicionamiento público compartido desde la cuenta de uno de sus principales impulsores. Ante los señalamientos de las colectividades migrantes, se defienden: “No tenemos nada contra ningún extranjero en particular (…), siempre y cuando puedan adaptarse a los códigos sociales argentinos, respetar nuestras leyes e integrarse a nuestra cultura y no al revés”.
2. Nada nuevo bajo el scroll: genealogía del odio antimigrante
El caso de Richard Flores y sus repercusiones expusieron las formas contemporáneas de la violencia contra la comunidad boliviana en nuestro país. Si las redes sociales son un nuevo campo de la batalla cultural, las pasiones tristes de sus usuarios y usuarias no nacieron allí: son construcciones previas, sedimentadas durante décadas en el imaginario social argentino.
Ante la pregunta que nos interpela sobre qué está pasando, rescatamos una breve historización y algunos episodios que nos ayudan a entender cuán novedoso es lo actual.
El enemigo interno cruza la frontera
A pesar de tener una presencia sostenida desde mediados del siglo XX, cuando a partir de la década del 60 numerosas familias bolivianas se trasladaron desde las provincias del interior hacia las grandes urbes del país, la comunidad boliviana ha sido una de las más estigmatizadas a lo largo de la historia migratoria argentina.
Durante la década de los noventa, en el esplendor neoliberal e intensificación de los flujos migratorios regionales, la proporción de población migrante limítrofe pasó de representar el 52 % de la población extranjera al 61 % hacia el 2001: las más importantes de origen paraguayo y boliviano. En un contexto de expansión del subempleo y el cuentapropismo, la fuerza laboral de dichos migrantes marcó un nuevo estadio: su consolidación como comunidades transnacionales, capaces de articular prácticas locales con circuitos globales de comercio.
La transnacionalización dio lugar a nuevas formas de identidad, organización comunitaria y economías populares que desbordaban los marcos nacionales clásicos de nuestro país. La figura del migrante emergente, fuera boliviano, peruano o paraguayo, irrumpía en el tejido social como un cuerpo incómodo que desafiaba —con su presencia cotidiana— las fronteras implícitas del imaginario nacional argentino.
La aceptación imposible
El pastor Guido Bello, de la Iglesia Evangélica Metodista de Lomas de Zamora, con una labor territorial dedicada a los inmigrantes, relató en esos años a Página/12: “El inmigrante siempre hace un esfuerzo sobrehumano para ser aceptado por la sociedad. Los bolivianos apenas llegan, con tal de ser aceptados, sacan a sus chiquitos pulcros, las nenas con sus ropitas blancas y cintitas en el pelo. Pero en una villa eso es insólito. Salta a los ojos que son extranjeros y terminan tirándoles piedras”.
Bello contó que 30 familias de la comunidad boliviana se habían instalado en una escuela abandonada, ubicada dentro de Villa Jardín, a pesar de que los baños del inmueble estaban averiados. “Funcionaban mal, empezaron a rebalsar y el agua servida llegó a la calle. Alguien hizo la denuncia y la Municipalidad recomendó: ‘Reúnan firmas y los echamos’. Conseguimos ayuda de emergencia y se obtuvieron fondos para construir nuevos baños. Se hizo incluso un proyecto para levantar un complejo habitacional que la Municipalidad aceptó. Pero la xenofobia ya estaba instalada. Los argentinos que vivían en la villa quemaron la escuelita”.
Un chivo expiatorio para los problemas noventistas
Ya a comienzos de la década de los noventa, los funcionarios de turno ligaban a los migrantes de países vecinos con el delito. El entonces subsecretario general de la Presidencia, Luis Prol, declaraba que “los problemas sociales del país, y en especial el de los sin techo, se originan en las migraciones desde los países limítrofes”, asociando la ocupación de casas deshabitadas a la “inmigración ilegal”. Mientras que el Jefe de la Policía Federal, Adrián Pelacchi, afirmaba que “el aspecto inmigratorio es uno de los factores que concurren a perturbar la seguridad en la ciudad”.
La idea de los efectos nocivos de dicha migración también encontraba eco en amplios sectores de la sociedad argentina. En diciembre de 1993, una encuesta citada por el diario Página/12 revelaba que el 81 % de la población acordaba con que se limitara la mano de obra extranjera, el 91 % consideraba que la inmigración perjudicaba a los argentinos y la mitad aprobaba la expulsión de los “inmigrantes ilegales”, en su mayoría provenientes de países limítrofes.
En enero de 1999, a comienzos del año electoral y en un contexto de importante recesión económica, desempleo y desigualdad social, el Poder Ejecutivo intentó impulsar sin éxito una nueva ley migratoria en el Congreso. De naturaleza aún más punitiva que la todavía vigente “Ley Videla”, sancionada durante la última dictadura militar, apuntaban contra lo que llamaban la “migración ilegal” y la prevención del delito. La iniciativa fue acompañada de detenciones arbitrarias a extranjeros y las declaraciones del presidente Carlos Menem, quien, sin demasiada creatividad, atribuía la inseguridad a los “indocumentados de otras partes de nuestro continente, que se organizan en bandas”, mientras que su director de Migraciones, Hugo Franco, aseguraba que “en la Capital Federal se extranjerizó el delito”.
La invasión racista en los medios
Por entonces, los grandes medios de comunicación jugaron un rol clave en la reproducción de estigmas y estereotipos contra los migrantes limítrofes y racializados: “Fuerte debate por el control de los inmigrantes ilegales. Duhalde dice que primero están los argentinos” (La Razón); “Quieren limitar la inmigración por ola de delitos” (Clarín); “Responsabilizan a los extranjeros del 60 % de los delitos menores” (El Día); “Caen 10 arrebatadores peruanos” (Crónica); “Abuso de extranjeros ilegales. Se venden documentos por $250” (La Nación), fueron algunos títulos de la época noventista.
Pero la portada del 4 de abril de 2000 de la revista La Primera de la Semana, propiedad del empresario Daniel Hadad, fue aún más allá. En letras amarillas y mayúsculas, el titular “La invasión silenciosa” acompañaba la imagen de un hombre racializado a quien photoshopearon para mostrarlo sin un diente, frente al Obelisco y una bandera argentina flameando detrás. La bajada remataba lo que la portada ni intentaba disimular:
“Los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones. Les quitan trabajo a los argentinos. Usan hospitales y escuelas. No pagan impuestos. Algunos delinquen para no ser deportados. Los políticos miran hacia otro lado”.
(Revista “La Primera de la Semana“, 4 de abril de 2000)
El cuerpo de la nota, firmada por el periodista Luis Pazos, resaltaba con desencanto: “A diferencia de la inmigración que soñaron Sarmiento y Alberdi, no vienen de las capitales de Europa. Llegaron de Bolivia, Perú, Paraguay”. Pazos los define sin mayor pudor ni vergüenza: “Son demasiados, son tramposos, son delincuentes, son sucios y les gusta vivir hacinados”.
Marcelina Meneses y Joshua
El 10 de enero de 2001, Marcelina Meneses, migrante boliviana de 30 años, viajaba en el tren de la Línea Roca para llevar a su hijo Joshua de 10 meses al Hospital Finochietto. Con su bebé en brazos y algunas bolsas que impedían su estabilidad, rozó accidentalmente a un pasajero, quien al grito de “¡boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”, desató una violenta discusión en el vagón.
Julio Cesar Giménez, único testigo que declaró en la causa, cuenta que intervino pidiendo que tengan cuidado con el bebé, pero otro pasajero lo increpó: “Qué defendés vos, si estos bolivianos son los que nos vienen a quitar el trabajo. Igual que los paraguayos y los peruanos”. “¡Otra vez estos bolivianos haciendo quilombo! ¡Me tienen podrido!”, dijo un policía presente en la escena. “Fue una cosa de segundos. Se había sumado otra gente. Hubo más insultos y de pronto escucho que uno le dice a un compañero: ‘¡Uy, Daniel, la p… que te parió, la empujaste!’”. Marcelina y Joshua murieron por la caída desde el tren en movimiento.
Los años de la Patria Grande
El 30 de marzo de 2006, en un taller textil clandestino de la calle Luis Viale, del barrio porteño de Caballito, un cortocircuito inició un incendio que dejó seis víctimas fatales, todas de nacionalidad boliviana, cinco de ellas eran niñxs. Allí vivían y trabajaban 65 personas hacinadas, gran parte migrantes de Bolivia, en condiciones de esclavitud.
La masacre de Luis Viale fue un punto de inflexión y evidenció la explotación laboral de migrantes procedentes de países vecinos, sobre todo de origen boliviano. A partir de este hecho, el gobierno aceleró el lanzamiento del Programa de Normalización Documentaria llamado “Patria Grande”, política pública sustentada en la Ley de Migraciones N° 25.871, que había promulgado Néstor Kirchner en enero de 2004.
La ley buscaba una nueva apuesta por la integración de los países del Mercosur, facilitando el acceso a la regularización migratoria de las personas procedentes de los países miembros. Así, en el contexto de un proceso de integración regional, casi un millón de migrantes accedieron a una residencia legal. Lejos de las narrativas invasoras que se popularizaron hasta el día de hoy, los resultados del censo 2010 reflejaron que, sobre el total de la población, la inmigración limítrofe y de Perú solo pasó del 2,8 % al 3,5 %.
Edgar Espejo Parisaca
A inicios del 2006, Evo Morales, un indígena aymara accedía, por primera vez, a la presidencia de Bolivia. Su figura, sus discursos y su estética política —la reivindicación de la wiphala, el rechazo al saco y la defensa del cultivo tradicional de la hoja de coca—, desataron ansiedades raciales profundamente arraigadas en la sociedad argentina.
El 12 de marzo de 2006, Edgar Espejo Parisaca —un joven boliviano— vivió en carne propia esas proyecciones. Fue interceptado en Villa Soldati, por dos policías cuando salía de jugar al fútbol en el Parque Indoamericano. Asustado, comenzó a correr hasta que fue esposado, golpeado y torturado en un vehículo sin identificación. Uno de los oficiales le puso tres veces el arma en la boca y apretó el gatillo. Ningún disparo salió. Después lo lanzaron a un riacho pensando que se había desmayado y, cuando se quiso levantar, le volvieron a disparar: esta vez las balas salieron. Edgar estuvo internado más de un año.
Durante su juicio declaró: “Me dijeron ‘boliviano de mierda, negro de mierda, te vamos a matar. Por qué no te quedás en tu país a trabajar’. Me trataron de narcotraficante, de cómplice de Evo Morales, de cocalinero”.
El futuro llegó hace rato
En la década del 2000, atravesada por la masificación del acceso a Internet, comenzó a evidenciarse un principio de digitalización del odio migrante en los nuevos canales virtuales.
Un antecedente importante es el foro digital Taringa!, donde en la sección de “Humor” se compartían memes que ridiculizaban a migrantes bolivianos y peruanos. A la par, los grupos de Facebook se convertían en terreno fértil para compartir mensajes de odio: “Odio a los bolivianos y a los paraguayos” o “Yo también mataría a un villero si me dicen que nadie se entera”, eran algunas de las consignas que agrupaban a miembros de esta red social, en un suerte de proto comunidades digitales.
Así, se anticipaba un nuevo tipo de circulación digital: el anonimato parcial, la complicidad grupal y la dificultad de regular estos discursos en las plataformas digitales.
El regreso del malón (migrante)
En diciembre de 2010, un estallido de pánico social y violencia se materializó en la Ciudad de Buenos Aires cuando cientos de personas, muchas de ellas migrantes, ocuparon el Parque Indoamericano en reclamo de una política de vivienda. En respuesta, “buenos vecinos” de los alrededores atacaron a “los invasores”, mientras proferían insultos racistas contra ellos. Los medios masivos y los recientes foros en línea amplificaban una narrativa de alarma colectiva: un malón de migrantes invadía la gran ciudad.
“Mañana puede ser nuestra casa”, titulaba una nota de La Nación. Mientras que el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, culpaba a una supuesta “política migratoria descontrolada” llegada “de manera irregular, de la mano del narcotráfico, la delincuencia”, apuntando hacia el Plan Patria Grande. Desde Radio Mitre, la periodista Sandra Borghi respaldaba los dichos: “Estoy de acuerdo con que en Argentina hay una inmigración desenfrenada. Y me hago cargo de lo que digo: acá hay inmigración de baja calidad”.
Los enfrentamientos dejaron un saldo de dos migrantes muertos con balas de plomo, en lo que fue el bautismo de fuego de la Policía Metropolitana de la Ciudad. Además, varias personas de nacionalidad boliviana resultaron gravemente heridas. El gobierno nacional envió a la gendarmería y todo volvió al punto cero. El episodio movilizó fuertemente a la colectividad boliviana y dejó en evidencia una percepción incesante sobre la migración: “Para la mayoría, el migrante no forma parte, es un visitante que se tiene que portar bien y agachar la cabeza”, enfatizó el referente boliviano Juan Vázquez.
La patria ya no es el otro
Cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia del país marcó un nuevo giro en la política migratoria: del enfoque de derechos humanos se pasó rápidamente a un paradigma de control, vigilancia y expulsión de los migrantes pobres y racializados.
La excusa que Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizaron para perseguir y criminalizar migrantes fue el “Caso Brian”. A fines de 2016, un adolescente argentino murió por un disparo de otro adolescente, de origen migrante. El resultado fue la expulsión express del autor y su familia, junto con la apertura de un nuevo debate público sobre la necesidad de una reforma migratoria. El caso monopolizó las pantallas de los canales de televisión y se volvió tendencia en las redes sociales. El camino se allanó y, siguiendo la doctrina de Donald Trump, lograron legitimar el endurecimiento de las políticas migratorias a través del Decreto Nº 70/2017.
En los últimos años, las expresiones estigmatizantes contra las comunidades migrantes persistieron y rozaron un amplio abanico político. Como cuando el senador peronista Miguel Pichetto pidió “dejar de ser tontos” funcionando “como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”. Incluso el expresidente Alberto Fernández, en una errática cita a Octavio Paz, sostuvo: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa”. También están los más trumpistas, que llegaron a proponer la construcción de un muro en la frontera norte, como el exdiputado salteño Alfredo Olmedo, o el legislador porteño Ramiro Marra, que este año agitó el mismo discurso en su intento de renovar su banca.
3. Un día empezó, ¿y no va a terminar?
El germen aspiracional del supremacismo blanco y europeo en el país nunca desapareció; permaneció latente, operando en los márgenes, en silencios sociales cómplices y en discursos apenas disfrazados. En las comunidades digitales TBD y APA, los militantes supremacistas encontraron nuevos dispositivos que los reúnen como parte de una misma tribu. Las plataformas digitales, con su lógica de anonimato, viralización y recompensa por la provocación, funcionaron como perfectos catalizadores de una violencia larvada. Pero el desprecio por el migrante racializado resurge incluso legitimado por políticos de referencia y periodistas con amplio alcance.
La reciente reforma migratoria decretada por Javier Milei y agitada por referentes de La Libertad Avanza, como Agustín Romo y Manuel Adorni, es una prueba de ello. A la espera de algún rédito electoral, a días de las elecciones legislativas en CABA, el vocero —y candidato a legislador porteño— anunció la medida retomando viejas consignas: “A fines del siglo XIX, Argentina recibió una oleada migratoria que duplicó la población del país. Fue sin dudas una migración virtuosa que, a base de trabajo y respeto por la ley, aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser este país. Sin embargo en algún momento el rumbo se desvió y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país, de forma honrada, a construir un futuro de prosperidad”.
Este desdén hacia el otro-limítrofe, impulsado por las élites del siglo XIX, se construyó como un proyecto civilizatorio basado en un “nosotros” blanco y europeo. Esta idea de una “Argentina blanca”, promovida inicialmente por sectores conservadores, fue luego apropiada —de manera acrítica y aspiracional— por amplios sectores de la sociedad, especialmente por parte de ciertas clases medias urbanas descendientes de inmigrantes europeos que, dicho sea de paso —y aunque muchos de sus descendientes lo omitan—, también fueron un problema para las élites conservadoras de la Argentina del centenario. Por ello, no resulta sorprendente que, al realizar encuestas sobre la percepción de la migración de países limítrofes, se encontrara un fuerte eco en amplios sectores de la sociedad argentina.
La construcción simbólica de un “nosotros” blanco, civilizado y europeo ha convivido históricamente con la negación de lo no-blanco, lo marrón, lo indígena, lo mestizo, lo negro: identidades y cuerpos que forman parte efectiva y constitutiva de la Argentina. Como señala el historiador Ezequiel Adamovsky, ese componente no-blanco “fue una presencia espectral en la cultura oficial, bien real en la demografía y en la cultura popular durante todo el siglo XX”. Sin embargo, el racismo sobre los cuerpos racializados continúa operando en las narrativas de odio contemporáneas, siendo reapropiados por referentes y militantes de la ultraderecha.
Las disputas de índole supremacista planteadas en la territorialidad digital por parte de las ultraderechas, desde distintos niveles del dispositivo estatal —ya sea por acción directa o por omisión— también se han sostenido en prácticas institucionales recientes que han criminalizado e invisibilizado las problemáticas de las personas migrantes en Argentina. Así como el proyecto político-económico de las élites conservadoras, el hilo del odio hacia el otro-migrante nunca fue desmontado, sino apenas desplazado bajo el velo de determinadas políticas públicas que ofrecían una inclusión formal.
La construcción simbólica de un “nosotros” blanco, civilizado y europeo ha convivido históricamente con la negación de lo no-blanco, lo marrón, lo indígena, lo mestizo, lo negro: identidades y cuerpos que forman parte efectiva y constitutiva de la Argentina. Como señala el historiador Ezequiel Adamovsky, ese componente no-blanco “fue una presencia espectral en la cultura oficial, bien real en la demografía y en la cultura popular durante todo el siglo XX”.
El cuestionamiento a las jerarquías raciales y nacionales que organizan la pertenencia al “ser argentino/a” se evitaron a lo largo del tiempo, sosteniendo —algunos queriendo y otros menos— las lógicas de exclusión de una Argentina discriminatoria y con fronteras coloniales, desde el propio Estado. De esta manera, cierto chauvinismo criollo parece haber fermentado lo suficiente para ensayar un “regreso triunfal”, dispuesto a tomarse revancha por los años condenado al ostracismo en el discurso público.
El 18 de mayo, mismo día de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, la principal cuenta difusora de TBD desapareció de la esfera digital. Días antes había celebrado, con bombos y platillos, el anuncio de la reforma migratoria. El cierre generó diversas hipótesis entre sus seguidores. La principal fue que “lograron el objetivo” de construir una comunidad digital para militar el odio antimigrante. Si bien la cuenta TBD News no existe más, su comunidad se encuentra consolidada y sigue militando el algoritmo del enemigo migrante racializado, reforzando el sentido de un nosotros versus ellos, bajo la supuesta defensa de una patria en peligro de extinción.
¿Qué esperar ante una espiralización de estas nuevas formas de violencia que emergen a través de las redes sociales? ¿Podría suceder algo parecido a los ataques racistas de Torre Pacheco en nuestro país? ¿La institucionalización de la xenofobia tras la reforma migratoria de Milei, habilitará redadas y persecuciones masivas de inmigrantes, tal y como las que ejecuta el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos de Trump?
Frente al avance global de discursos y prácticas antimigrantes, es necesario construir nuevas formas de cuidado, defensa y organización colectiva. Esto requiere comprender la violencia dirigida hacia las personas migrantes racializadas no como meros hechos aislados de actores dispersos, sino como un accionar sistemático que se inscribe en un proyecto político, con portavoces organizados que buscan reponer, en la era digital, las prácticas más ominosas del racismo institucionalizado en Argentina.
La pregunta que continúa es ¿cómo empezamos a organizarnos para enfrentar estas violencias?
Contenido relacionado:
El diario “La Protesta”, el anarquismo y la memoria migrante: entrevista a Horacio Tarcus
Atravesando fronteras y cuerpos: identidades trans en Argentina y América Latina
La externalización del control migratorio: una industria global al servicio de la deshumanización