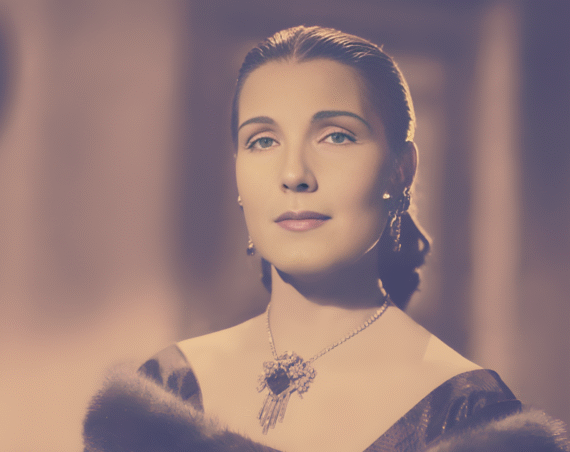“En año nuevo saltamos las siete olas en el mar. Las siete olas tienen que ver con siete orishas, que son deidades del panteón ‘yoruba’, que se cree que habitan en el mar. Cada ola se considera una conexión con una de estas deidades y saltarlas es una forma de honrarlas y buscar su bendición”, cuenta Elys Paula de Amorim Bezerra (32), que llegó a la Argentina desde Tamandaré, Estado de Pernambuco (Brasil) en agosto de 2012. “Al saltar las olas se busca la bendición y la protección de lemanjá, así como la conexión con su energía y su poder”.
Según explican en la página web de la Secretaría de Cultura, “producto del tráfico de esclavos, la cultura y religión yoruba, que se expandió fuera de África por el continente americano, fue adoptando diferentes formas. Cada culto a las deidades yorubas (orishas) fue tomando las particularidades del lugar donde se asentaron los y las africanas”.
En Argentina, pero también en Uruguay y Brasil, “todos los 2 de febrero se celebra públicamente el día de Iemanjá, la divinidad protectora del mar y los navegantes. Por esta razón, la mayoría de los religiosos y creyentes afro-umbandistas, rinden homenaje, agradecen y hacen sus pedidos a las orillas del mab r o ríos. Ella representa el amor de una madre en su máxima expresión, protectora del hogar y la familia, la fecundidad, fertilidad, embarazos, partos y niños recién nacidos”, explican en el sitio.
La costumbre no solamente se basa en saltar las olas. “En año nuevo una de las cosas que importa son los colores de las ropas que usamos; esto tiene significado de algo que queremos para el año que va a empezar. Por ejemplo, el blanco es paz, el rojo amor y el amarillo dinero”. La música forma parte de este ritual. “Después de las doce o después de cenar empezamos a bailar, por lo general hasta las 2 o 3 de la madrugada. A veces los más jóvenes van a algún concierto con amigos, es común que haya fiestas con cantantes conocidos en las grandes ciudades”, comenta Elys Paula.
Suma a estas costumbres la de comer semillas de granada al igual que en Argentina, en donde se comen 12 pasas de uva. “Hay diferentes tradiciones. La de las 12 semillas, que cada una simboliza un mes, y otra para conseguir dinero y prosperidad, que es agarrando 9 semillas: 3 comés, 3 guardás en la billetera, 3 tirás”.
¿Y la comida?
Ante la infaltable pregunta sobre el menú en las fiestas, casi tan venerado y respetado como lemanjá, Elys Paula nos hace viajar un rato al recuerdo de su mesa navideña: “Yo te cuento como es en mi familia, qué es lo habitual, que no sé si es lo habitual de todas las familias de Brasil. En mi casa somos muchos, como 50. Las comidas típicas solo están en Navidad, generalmente hacen 3 proteínas: pavita, alguna carne –generalmente al horno con salsa–, y algún pescado, así hay opciones para todos. Después, para acompañar, papitas, arroz (con pasa uva), farofa y alguna pasta”. Y agrega: “Lo que generalmente nunca falla, es típico, es el pan dulce, que a mí no me gusta mucho. La cena en Navidad se hace después de medianoche, primero se espera a Papá Noel, y mientras tanto se ‘pican’ algunas cosas. Postres no hay uno típico, a veces un pave, mousse de maracuyá, torta o helado. En mi familia año nuevo no tiene una comida típica…va cambiando, es más descontracturado que Navidad”.

Así como las diferentes formas sincréticas instaladas a lo largo del continente americano de la religión y cultura yoruba, Elys nos cuenta su propio culto, su mesa familiar y sus particularidades dentro de tradiciones que sabe compartidas con sus compatriotas. Tradiciones que se ajustarán más o menos a formas comunes. Sin embargo, hay algo en su relato que pareciera atravesar casi o todas las historias migrantes que se vuelven comunes en estas fechas, se entrelazan y se vuelven transversales, cruzan todos los mares como la virgen de los navegantes: la nostalgia.
Elys llegó a la Argentina hace exactamente doce años, y desde entonces no logra conectar con las pocas fiestas que celebró en Buenos Aires, donde vive junto a su marido e hijo argentinos, familia que construyó mientras cursaba la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires. “Extraño todo, principalmente las personas, pero también la comida, el significado de casa, las canciones. Es una época en la que estoy muy sensible, extraño a mi familia, me pongo tan nostálgica que no logro desconectar de mis emociones y disfrutar la realidad que estoy viviendo”. No recuerda cuántas fiestas pasó en Argentina, pero sabe que fueron pocas. “Me cuesta acordarme de las navidades que pasé acá. Sí me acuerdo de haber llorado, de haber extrañado un montón. Seguro fueron lindas, no tengo mal recuerdo tampoco. Pero bueno, no está ese algo que me haga brillar los ojos, porque es un momento que internamente es un conflicto, uno está triste porque está lejos”.
Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.