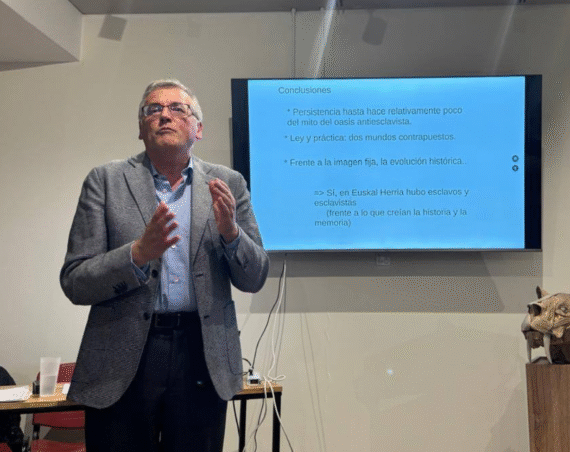Las mujeres migrantes sostienen gran parte del trabajo de cuidados en Argentina, una actividad esencial para la vida social y económica, pero marcada por la informalidad, la discriminación y la falta de reconocimiento. Su labor revela desigualdades estructurales que el Estado aún no logra abordar plenamente.
En Argentina, muchas mujeres migrantes sostienen hogares, comunidades y redes de cuidado mediante trabajos que cumplen un rol esencial en la vida de las personas y, a su vez, constituyen uno de los pilares de la economía. Se tratan, sin embargo, de trabajos mayoritariamente invisibilizados y altamente precarizados, lo que pone en tensión los compromisos de derechos humanos asumidos por el Estado, los marcos normativos y la igualdad de género.
Según el informe “Mujeres en movimiento: claves, desafíos y oportunidades para la integración socio-económica”, elaborado por la organización global Ashoka, entre 2022 y 2024, en conjunto con ONU Mujeres, la inserción laboral de la población migrante está afectada por los altos niveles de informalidad. Los datos arrojados señalan que el 26,5% de las mujeres migrantes trabaja en casas particulares, en comparación con el 13,8% correspondiente a las mujeres nativas. En ambos casos, el empleo no registrado en este sector es mayor al 50%”.
La feminización de la migración y las tareas de cuidados
La feminización de la migración se refiere al proceso por el cual las mujeres han adquirido una participación cada vez más protagónica y autónoma en los flujos migratorios a nivel global, abandonando su país de orígen de forma independiente. Esto aparece como resultado de diversas modificaciones estructurales del sistema capitalista, la degradación laboral, la feminización de la pobreza y la desigualdad de género.
Según datos brindados por la OIM/ONU Migración y CEPAL (2020), en América del Sur el 50,8% de las personas migrantes son mujeres que dejan sus países principalmente por motivos como pobreza, falta de empleo y violencia. Así, el incremento en el número de mujeres migrantes ha sido una tendencia constante desde las últimas décadas del siglo XX.

Así es que, según datos oficiales de la OIM y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (2025), las mujeres representan el 48% de la población migrante a escala mundial y, en mayor medida, lo hacen en busca de independencia económica o atravesadas por familias monoparentales. Cada vez más mujeres migran solas, ya sea como principales proveedoras de sus hogares o en busca de oportunidades, protección o libertad. Se trata de un porcentaje que, en ciertas regiones, sobrepasa incluso al número de migrantes masculinos.
Cuando hablamos de “cuidados” o “economía del cuidado” nos referimos al conjunto de actividades que se vinculan al sostén cotidiano de la vida humana, remuneradas o no, y que tienen una carga intensa ético-afectiva. Entre éstas encontramos: labores domésticas, cuidado de personas mayores y niñeces que implican tareas como limpiar, cocinar, acompañar y garantizar que los hogares continúen funcionando. En gran medida, quienes realizan estas tareas son mujeres migrantes provenientes principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú, informa la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (2020).
La participación de las trabajadoras migrantes resulta cada vez más esencial en el contexto global que nos atraviesa, caracterizado por múltiples transformaciones demográficas y socio-económicas. Actualmente, su trabajo hace que muchas familias puedan desarrollarse y la economía funcione. Sin embargo, esto suele ocurrir en un ámbito marcado por desigualdades estructurales, donde las mujeres deben salir a trabajar fuera del hogar y delegar las tareas de cuidado a otras mujeres, debido a que un solo ingreso no alcanza.
Así, se van interconectando a través de este sistema de cadenas globales de cuidado, en las que estas actividades se distribuyen y son asumidas por mujeres, racializadas y precarizadas. Frecuentemente, dichas tareas son invisibilizadas y feminizadas, a la vez que permanecen desprotegidas legalmente, reflejando y reproduciendo jerarquías de género, raza y clase.
Históricamente, el rol de cuidadora ha recaído en las mujeres y se ha esperado que sean ellas quienes se ocupen de las tareas domésticas y de tener a cargo a otras personas. Son actividades que han sido consideradas naturales —e invisibles— y, por lo tanto, no reconocidas social y económicamente como un trabajo productivo.
Esta sobrecarga de labores domésticos y su desvalorización genera consecuencias reales. De acuerdo al informe “Las Brechas de Género en la Argentina: Estado de situación y desafíos”, realizada por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020), el 88,9% de las mujeres participan de las tareas domésticas no remuneradas, dedicando en promedio 6,4 horas diarias. Mientras que sólo el 57,9% de los varones se involucra en estos trabajos, dedicando en promedio 3,4 horas diarias.
Cuando pensamos en la economía del cuidado, podemos observar cómo influyen el género, la nacionalidad y la raza, estructurando las oportunidades así como también los riesgos y la precariedad a la que son expuestas las mujeres migrantes. A su vez esto implica reconocer el impacto que tienen las relaciones de poder frente a estos cuerpos, ya sea entre quien cuida y quien es cuidado, o entre empleadora y trabajadora, Estado y mercado.
Esta idea de Estado y mercado plantea una realidad en donde ambos forman parte de una misma estructura que sostiene y reproduce desigualdades. Esto quiere decir que, cuando el Estado no garantiza políticas públicas de cuidado que sean accesibles, universales y con un real enfoque de derechos, lleva a que se termine reforzando la carga desigual que recae sobre las mujeres. Es ahí donde se produce un vacío a través del cual el mercado ocupa un lugar brindando “soluciones” que se sostienen sobre el trabajo doméstico y de cuidado, informal y precarizado. De esta manera, la ausencia estatal y la lógica del mercado se entrecruzan y combinan para reproducir esta desigualdades estructurales que atraviesan una y otra vez la vida de quienes cuidan.
Todas estas situaciones tienen un efecto psico-emocional y físico en las mujeres migrantes. Las fracturas emocionales, la soledad, el racismo, la violencia institucional y el miedo persistente a la deportación son experiencias que impactan y afectan su bienestar. Hechos que se intensifican debido a diversas intersecciones de la discriminación.
Por otro lado, el discurso migratorio predominante sigue enfocándose en el hombre trabajador blanco o en el rol de la mujer víctima, ignorando las diversas formas de liderazgo y resistencia que surgen en circunstancias de movilidad. Desde la creación de redes comunitarias hasta la batalla por la normalización, las mujeres migrantes juegan un papel crucial en el desempeño de sus responsabilidades.
Las cifras disponibles indican la magnitud y las condiciones de precarización que atraviesan las mujeres migrantes que trabajan en el sector de cuidados y tareas domésticas. En este sentido, la Encuesta Nacional Migrante de la Argentina (2020) revela que entre los niveles de informalidad laboral más elevados se encuentran personas de origen boliviano (57%), paraguayo (57%) y peruano (57%).
A pesar de su relevancia económica y social, la mayoría de las trabajadoras migrantes se encuentran en un alto grado de informalidad, limitando el acceso a derechos básicos como la seguridad social, cobertura de salud, licencias por enfermedad, entre otros. En Argentina, la Encuesta Permanente de Hogares indicó que, en el segundo trimestre del año 2023, aproximadamente el 61,3 % de las mujeres migrantes trabajadoras de casas particulares no se encontraban registradas.
En ese proceso de incorporación a empleos no regulados, suelen ser más susceptibles a la explotación, la violencia en el trabajo y a múltiples discriminaciones debido a su condición de mujeres, pobres y migrantes.
Estas desigualdades se concentran en esos sectores feminizados, donde se paga menos y se ofrecen pocas —casi nulas— posibilidades de ascenso o mejora. Tal situación profundiza la pobreza, especialmente entre quienes tienen niños y adolescentes a cargo o se encuentran solas a cargo del hogar. De esta manera, se entrelaza la vida cotidiana con la precariedad laboral, afectando sus ingresos, su autonomía y la de sus familias.
Siguiendo el informe de ONU Mujeres “Perfil de País Argentina 2024”, se evidencia que las mujeres migrantes tienen menores tasas de empleos que las mujeres nativas, a la vez que sus salarios representan, en promedio, un 5% menos. Estas diferencias, sin embargo, no se observan en el análisis respecto de varones.
Esta precarización aparece fuertemente ligada a un marco normativo que, si bien reconoce derechos mediante la Ley Nº 26.844 (que regula el trabajo en casas particulares), por otro lado impone procedimientos de regularización complejos para migrantes que no cumplen con todos los requisitos establecidos por la Ley Nº 25.871 (Ley de Migraciones).
Esto se agrava cuando se exigen condiciones difíciles de cumplir para quienes trabajan en uno de los sectores más feminizados e informales de la economía. La exigencia de demostrar vínculos familiares, empleo registrado o ingresos estables expone a muchas mujeres a una doble exclusión, laboral y migratoria.
Riesgos y desafíos
Las mujeres migrantes enfrentan una multiplicidad de riesgos y vulneraciones que son el resultado de un sistema migratorio global que criminaliza la pobreza, racializa los cuerpos y reproduce la desigualdad de género. A lo largo de su tránsito y asentamiento, las mujeres en situación de movilidad son expuestas a violencias estructurales, institucionales y simbólicas que limitan su autonomía, afectan su salud integral y condicionan su proyecto de vida.
La violencia de género constituye uno de los principales riesgos que enfrentan, señala ONU Mujeres en el informe “Mujeres en movimiento: claves, desafíos y oportunidades para la integración socio-económica”. No sólo huyen de contextos marcados por la violencia familiar o sexual, sino que también se ven expuestas a violencias específicas durante el tránsito, en centros de recepción, detención o trabajo.
La falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación, vivienda digna y asistencia legal afecta gravemente la capacidad de las mujeres migrantes de ejercer sus derechos fundamentales. Las barreras lingüísticas, administrativas, culturales y económicas constituyen verdaderos obstáculos estructurales al ejercicio pleno de la ciudadanía y al goce efectivo de derechos.
Las mujeres migrantes también se encuentran sobrerrepresentadas en los sectores más precarizados de la economía informal, lo que las hace especialmente vulnerables a la explotación laboral, la trata y el trabajo forzoso. Estas condiciones son facilitadas por políticas migratorias restrictivas que impiden acceder a un estatus regular o a condiciones laborales dignas.
La criminalización de la migración irregular profundiza estas violencias. Las políticas de control fronterizo no solo restringen el acceso a derechos, sino que transforman a las personas migrantes en objetos de sospecha, sometidas a vigilancia, detención y deportación. Esta intersección las expone a un riesgo permanente de violencia institucional. La trata de personas, en este marco, se configura como una de las manifestaciones más graves de violencia estructural.
Además de los riesgos externos, las mujeres migrantes enfrentan desafíos internos vinculados al desarraigo, la fragmentación familiar, la sobrecarga emocional y la imposibilidad de ejercer derechos básicos sin temor. El impacto sobre su salud mental es profundo, y suele ser desestimado por los sistemas estatales, que no contemplan un enfoque de salud integral, intercultural y con perspectiva de género.

Derechos en tensión: entre la norma y la realidad
El trabajo de cuidados que realizan las mujeres migrantes en Argentina no solo sostiene hogares y comunidades, sino que también expone la tensión entre derechos fundamentales y marcos normativos que no logran protegerlas plenamente. Esto lleva a que entren en juego múltiples derechos reconocidos en la legislación nacional e internacional, donde el trabajo esencial no se traduce en derechos efectivos:
– Derecho al trabajo digno y a la seguridad social. Tanto la Constitución Nacional como la Ley Nº 26.844 (mencionada anteriormente) reconocen los derechos laborales, incluyendo en ellos una jornada limitada, descansos, licencias y acceso a la seguridad social. En cuanto a normativa internacional, el Convenio 189 de la OIT, establece que las trabajadoras domésticas deben gozar de condiciones laborales decentes, protección social y salarios justos. Sin embargo, la mayoría de las mujeres migrantes logran acceder a empleos no registrados, sin aportes previsionales, limitando su cobertura de salud, jubilación y protección frente a despidos. Esto evidencia ampliamente la brecha existente entre realidad y normativa legal.
– Derecho a la igualdad y no discriminación. La Ley de Migraciones al igual que diversos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, establecen la obligación de los Estados parte de garantizar que las personas migrantes ejerzan sus derechos laborales y sociales en igualdad de condiciones. En la práctica, la formalización del trabajo sigue condicionada al estatus migratorio, exponiéndolas a una doble vulnerabilidad: laboral y migratoria.
– Protección frente a la explotación y la violencia laboral. Además de lo mencionado, la precariedad laboral impacta sobre la integridad física y emocional de las personas. Todas las situaciones irregulares enunciadas generan múltiples riesgos de acoso laboral y violencia de género, que se ven amplificados por el hecho de ser migrantes. A nivel internacional, el Convenio 190 de la OIT, indica la obligación de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en el género. Frente a estos casos, Argentina tiene la responsabilidad de establecer mecanismos de inspección y sanción para brindar protección a estas trabajadoras ante posibles situaciones de explotación y abuso.
– Derecho a la autonomía y a la dignidad. El hecho de que deban depender de que el empleador/a desee regularizar la situación laboral, coloca a muchas mujeres bajo un control estructural, limitando dónde, cómo y en qué condiciones trabajar, lo que afecta su autonomía económica, social y personal.
– Obligación del Estado de garantizar derechos integrales: Argentina tiene la obligación de garantizar la aplicación efectiva de la norma, evitando que se perpetúe la vulneración de derechos.
A modo de cierre
El trabajo que realizan las mujeres migrantes sostiene la vida cotidiana de millones de personas en Argentina, aunque no se vea reflejado en sus salarios y derechos. Ellas, pese a que enfrentan múltiples condiciones adversas, continúan siendo pilar fundamental de hogares, comunidades y la propia estructura social.
Mirar estas trayectorias permite comprender que cada mujer que cuida constituye un eslabón imprescindible en la sociedad y visibilizar su trabajo no es solo una obligación legal, sino que también se trata de reconocer que su trabajo merece ser plenamente protegido.
Las mujeres migrantes, lejos de ser figuras pasivas, desarrollan tácticas de supervivencia, redes de asistencia transfronteriza y métodos de resistencia que retan las barreras físicas y simbólicas establecidas por los Estados-Nación.
La feminización de la migración no debe interpretarse únicamente en términos numéricos, sino como el producto de procesos de expulsión a nivel mundial, degradación laboral, feminización de la pobreza y reconfiguración del orden mundial en términos neoliberales y patriarcales.
Contenidos Relacionados
8M: Por un refugio sin desigualdad. Ser mujer y migrante en América Latina
Atravesando fronteras y cuerpos: identidades trans en Argentina y América Latina
Mujeres Migrantes: una red de empoderamiento y emprendedurismo femenino
Abogada del sur del conurbano bonaerense. Escribe y acompaña procesos vinculados a la movilidad humana y a las desigualdades de género, con enfoque en derechos humanos.