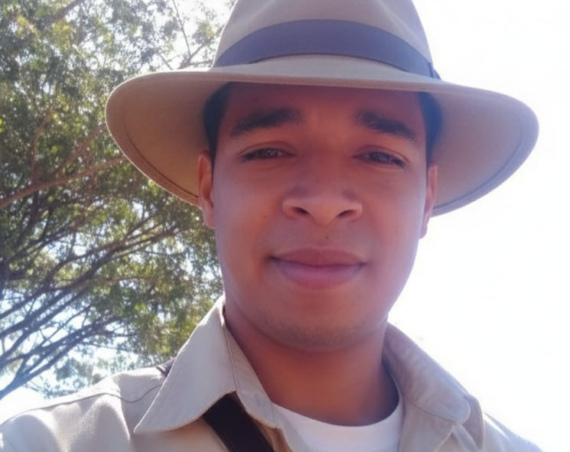Brenda. Morena. Lara. Primero, sus nombres.
Brenda. Morena. Lara. A ustedes no las dejamos de pensar.
Las mexicanas que crecimos en la década de 1990 andamos por el mundo con la herida abierta.
En un año se cumplirán dos décadas del inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, un hito que nos ha dejado más de 5600 fosas clandestinas (dato para 2023 del Centro Internacional para la Justicia Transicional) y 120 mil desaparecidos. Necesitaríamos un estadio Monumental y medio para que entraran todas y todos.
Pero para nosotras —las mexicanas que crecimos en la década de 1990— nuestras primeras muertas fueron las de Ciudad Juárez. Las mismas por quienes Rita Segato fue invitada a México para pensar por qué “aparecían cuerpos” de mujeres (puesto así entre comillas porque los cuerpos no aparecen, a ellas alguien las asesinó y la gramática también los escondía) con signos de violencia extrema en descampados y basureros con frecuencia. Eso. Pero también la inacción de las autoridades. También el discurso culpabilizador de las víctimas: las malas compañías, las malas costumbres, la mala moral, la mala víctima, las malas madres que dónde estaban.
Las mexicanas aprendimos a nombrar: feminicidio. Y tuvimos que aprender a separar unos de otros, a ocuparnos del detalle: los dóndes, los dolorosos e impensables cómos, los cuándos, los por qués, los quiénes… los cuántos… los por qué tantos. Aprendimos a leer expedientes judiciales, a leer las violencias desde el frío de una morgue o desde el calor de una fosa recién encontrada. Dos versiones para un mismo infierno.
En México tenemos desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se define la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado”.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio publicó su último informe en 2011. En el último de ellos alertaba que de enero 2010 a junio 2011, 1.235 mujeres fueron víctimas de feminicidio, el 26% de ellas entre 21 y 30 años, el 15% entre 11 y 20. El 51% fueron asesinadas con violencia extrema y el 46% por disparo de arma de fuego. El 57% fueron halladas en la vía pública o lotes baldíos. En la mayoría de los casos (40%), las autoridades se negaron a proporcionar información sobre el motivo de los crímenes y el 25% fue atribuido a la delincuencia organizada.
Por su parte, el Informe sobre la participación de la CNDH en los procedimientos de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México reportó 733 feminicidios de enero a noviembre de 2024. En 2021 fueron 982, el número más alto desde 2015.
Las mexicanas aprendimos con Marisela Escobedo que si asesinan a tu hija de 16 años deberás hacer la investigación tú misma y llevar al asesino ante las autoridades, después liberarán al culpable y te matarán a ti frente al Palacio de Gobierno.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Campo Algodonero (2009) contra México señaló la importancia de tomar “medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda, activar todos los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y desplegar mecanismos internos para obtener información que permita localizar a las niñas con rapidez”. El informe de la CNDH señaló que de las 13.582 personas desaparecidas durante 2024, casi el 30% son mujeres.
Las mexicanas y mexicanos aprendimos con José Luis Castillo que si tu hija de 14 años desaparece, la tendrás que buscar tú mismo, las autoridades te darán un hueso (tienen miles) y te pedirán que te conformes con eso.
Las mexicanas clavamos cruces rosas en el desierto del valle de Juárez para marcar el lugar de la herida. Es un punto en el mapa de Memorias Situadas de la UNESCO. Del otro lado: Texas y la promesa del ”sueño americano”.
Las mexicanas —de la mano de Elina Chauvet— teñimos miles de pares de zapatos de rojo (un par por cada asesinada) y los colocamos amorosamente en plazas, calles y avenidas para recordar nuestras muertas.
Las mexicanas andamos por el mundo con la herida abierta sin saber que se ha inventado la palabra “mexicanear” que es todo eso: las fosas, los dolorosos e impensables cómos, la banalidad del mal, el capitalismo gore, las series de narcos, el narcocorrido, el Chapo, Peso Pluma, la pasada “colombianización” y la futura “ecuatorización”.
Lo señaló Rita Segato en Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres (2014): “El proyecto de la guerra es hoy, para sus administradores, un proyecto a largo plazo, sin victorias ni derrotas conclusivas. Casi podría decirse que el plan es que se transformen, en muchas regiones del mundo, en una forma de existencia.” Y en este contexto, “la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha transformado en un objetivo estratégico de este nuevo escenario bélico.”
Lo primero que perdimos las mexicanas fue nuestro sentido de comunidad, nuestro tiempo libre, nuestro espacio público. Uno de los primeros síntomas fue el crecimiento desmedido de la industria maquiladora en la frontera mexicana con Estados Unidos. Sergio González Rodríguez señaló en su crónica Huesos en el desierto (2002) cómo la industria maquiladora reestructuró el espacio público y expuso especialmente a las mujeres: “ser mujer en Juárez implica vivir cuerpo y construcción de género en un sistema de relaciones en desventaja, en una ciudad y un espacio público que vulneran”.
A estas alturas algunos mexicanos han olvidado que las primeras muertas no fueron las del narco. Tampoco fueron las de Ciudad Juárez de la década de 1990. Tampoco fueron Las muertas del ‘60 que nos recordó Netflix recientemente al llevar a serie la novela de Jorge Ibargüengoitia, basada en hechos reales. La violencia contra las mujeres es de larga data. Se cruza con otras violencias en el camino.
Hay un dicho popular mexicano que dice: “Como te ves, me vi; como me ves, te verás”. Las mexicanas escuchamos que a Brenda, Morena y Lara, presumiblemente, “las mexicanearon”.
Contenido relacionado:
8M: Por un refugio sin desigualdad. Ser mujer y migrante en América Latina
Femicidios y mujeres migrantes: el debate en Argentina sobre su tipificación en el Código Penal
Marcelina Meneses y el día de la mujer migrante
Nació en el entonces Distrito Federal, esa ciudad donde —como escribió Monsiváis— “lo invivible tiene sus compensaciones, la primera de ellas el nuevo estatus de la sobrevivencia”. Creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos: con su abuelo descubrió a Juan Rulfo y las canciones de Chava Flores, Los Panchos y Pedro Infante; con su abuela aprendió los secretos de la cocina y las artesanías. Desde 2020 vive en Buenos Aires, Argentina, donde continúa su historia como migrante.