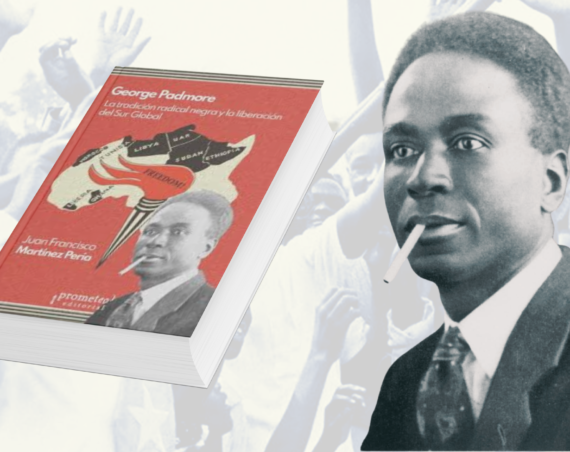Entre la memoria íntima y la historia colectiva del Barrio Charrúa de Buenos Aires, Gustavo Barco reconstruye en los cuentos de “La Perrera” (Compañía Naviera Ilimitada editores, 2025) un paisaje narrativo donde la doble pertenencia —entre la herencia andina y la vida urbana— estructura la vida comunitaria. En esta entrevista, el autor evoca las memorias que marcaron a su barrio, las voces que sostienen la transmisión cultural y las tensiones actuales atravesadas por el racismo y la desigualdad. Una mirada desde adentro que busca disputar estigmas y recuperar, a pesar de todo, el sentido de la belleza en los márgenes.
“He prendido fuego en la cumbre, he incendiado el ischu en la cima de las montañas. ¡Anda, pues! Apaga el fuego con tus lágrimas ¡Levántate, ponte de pie; recibe ese ojo sin límites! Tiembla con su luz; sacúdete con los árboles de la gran selva, empieza a gritar… Crea tú, padre mío, vida; hombre, semejante mío, querido”.
José María Arguedas

Gustavo Barco nació en 1971 y creció en el Barrio Charrúa, conocido antiguamente como Villa Piolín o Villa 12, en Villa Soldati (Ciudad de Buenos Aires, Argentina). Hijo de migrantes bolivianos, creció entre el quechua que hablaban sus padres, los huaynos de las fiestas, los relatos de su abuela y el potrero de la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera. Esa doble pertenencia —entre la herencia andina y el paisaje urbano— atraviesa toda su obra. “Me crié entre dos mundos”, dice, y esa frase podría resumir el tono de su libro La Perrera.
Magíster en periodismo por la Universidad Di tella, trabajó en diversos medios gráficos. Hoy es parte del staff del noticiero Telenoche. Algunos de sus cuentos y crónicas fueron publicados en La Nación y en el diario Mundo Villa, de distribución gratuita en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Este es su primer libro.
“La Perrera” reúne once relatos que oscilan entre el cuento, la crónica y la memoria. No es autobiográfico en sentido estricto, pero sí nace de un territorio concreto y de una experiencia colectiva. Barco escribe con un lenguaje que juega entre la oralidad popular y la poesía. En su universo hay fuego, devoción, humor, tristezas, perros y comunidad.
“Yo me pongo en el lugar del nene que cuenta lo que vive entre esos dos mundos en los que está creciendo, el mundo de la villa, los pasillos, el potrero, las costumbres andinas y el mundo fuera de la villa, con la escuela, el trabajo, el colectivo, el estadio y las costumbres de la urbe. Ese torbellino de singularidades con las que crece y llega a la primera adultez. El entramado de sonidos, gastronomía, bailes, sabores y cultura es la forma literaria de hacer que el lector acompañe a ese niño y sienta que está ahí con él, en los detalles pienso que está la buena literatura. Obviamente que hay “brocha gorda” de un montón de situaciones que me ocurrieron, además de historias de otros, que utilicé para los cuentos, pero el libro se nutre más del niño como observador de lo que en su aldea ocurre, es de alguna forma una especie de cronista con historias que de alguna manera la trascienden, porque el barrio es un punto de partida que propone la lectura para irse desde ahí a Paraguay, Bolivia, Jujuy, y por qué no entrar también en la mágica realidad de la cosmovisión andina.”
El barrio en el que transcurren sus relatos es el Charrúa, una comunidad que nació a mediados del siglo XX, en tiempos en que el sur de Buenos Aires crecía al ritmo de la industrialización. Las fábricas textiles, metalúrgicas y frigoríficas atrajeron a cientos de familias del altiplano boliviano, del norte argentino y de Paraguay. Los que se aventuraron a “la ciudad de la furia” tenían que pagar hoteles, pero encontraron en una zona límite entre Flores, Nueva Pompeya y Soldati un lugar donde existir al que fueron poblando poco a poco. Muchos comenzaron así a instalarse en la llamada Villa Piolín —nombre que aludía a las casas precarias como “sostenidas con piolines”— , y a levantar viviendas con madera y chapa a 10 cuadras del Riachuelo, una zona de bañados y caballerizas.

Aquella primera generación trajo sus saberes, sus comidas y sus celebraciones. Las fiestas patronales, la música y las comparsas fueron formas de estrechar lazos sociales en un territorio que, aunque marginalizado desde el afuera, se convirtió en un refugio y un hogar.
El fuego, en Villa Piolín, fue un principio y una advertencia. Las llamas, en los sucesivos incendios de la década del 60, arrasaron con lo poco que había en un contexto de viviendas muy precarias y de alta vulnerabilidad: techos de chapa, paredes de cartón, materiales combustibles, unos pocos muebles que alcanzaban para una vida. Pero entre los escombros y brasas, la comunidad se volvió a levantar. Los vecinos hablan de esa época como un mito de origen. “Hubo una reconstrucción del mundo —dice uno de los relatos compilados en “Barrio Charrúa, un barrio sellado a fuego” (Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 2018)—; fue como en los mitos: un orden que estaba invertido y que había que restablecer.”
La historia del barrio, como la de los pueblos, se transmitió de boca en boca. Según las vecinas mayores “el fuego también purifica”. Asumieron que detrás de cada pérdida había una enseñanza: volver a empezar no era sólo reconstruir una casa, sino también recordar. “Contar la historia una y otra vez nos reafirma como personas, como comunidad, como pueblo. En nuestra América, los genocidios también lo han sido contra la memoria”, relataron los vecinos en ese mismo documento. A partir de estos incendios fue que unas 200 familias decidieron dejar de vivir en forma precaria y edificaron un barrio para echar raíces. Gustavo nos cuenta, a propósito de echar raíces, que “el Barrio Charrúa en realidad se llama Barrio Gral. San Martín, en donde los vecinos tienen la escritura de sus casas, son dueños. Algo que ocurrió en la década del 90, la cuestión de la lucha vecinal de décadas, de conseguir la titularidad de las casas”
Muchos años después, en ese mismo territorio que ardió, Barco situó los relatos de “La Perrera”. No como quien reconstruye ruinas, sino como quien enciende un fuego nuevo. Sobre el recuerdo que a partir de su escritura pudo transitar y recorrer, nos contó cuáles cree fueron las principales diferencias entre ese relato de los años 60 y el barrio hoy:
“Obviamente que muchas cosas cambiaron; de hecho yo voy todos los findes a jugar al fútbol con mis amigos en la canchita del barrio. Antes los pasillos eran como laberintos para lo que no conocían, ahora cada pasillo está cerrado, o sea si entrás no tenés otra para salir que volver por donde ingresaste, antes podías pasar de un pasillo a otro por los fondos, en una especie de corredor común para todos los pasillos, al menos en mi cuadra. También creo que ya los vecinos no se conocen tanto ni tienen tanta relación entre ellos como hace décadas, en donde muchas familias acostumbraban a trabajar en comunidad para construir las casas, y antes el uso de armas era algo superextraño, o ver a alguien drogado también, esas cuestiones con los años comenzaron a aparecer hasta que hubo un tiempo en el que no se podía salir a la calle porque estaba todo bien pero en cualquier momento todo estaba mal y arrancaban los tiroteos. Antes cada pasillo hacía su propio baile para Navidad y Año Nuevo… el barrio era una fiesta. Pienso que las cosas que permanecen intactas son por ejemplo la unidad que pocas veces se ve como en la Fiesta de la Virgen de Copacabana, en donde los vecinos participan de la decoración con arcos y altares para cuando la Virgen sale de la Iglesia a dar una vuelta a la manzana como hace más de 50 años, también un sentido de pertenencia importante. Volver a un tiempo determinado del tiempo desde la escritura fue emocionante, delirante, conmovedor, despertó en mí un montón de sentimientos encontrados, que muchas veces dejé que estuvieran en el texto y otras me tuve que apartar para contar mejor y de lejos alguna historia que me tocaba de cerca.”



En las páginas de su libro aparecen los recuerdos de madres, abuelas y comadres que guardan historias, cantos y consejos en quechua, entre el humo de los sahumerios, los mitos y los rezos compartidos. Son voces que sostienen la memoria y que enseñan a leer el mundo desde los signos del barrio.También el fútbol tiene un lugar en esa liturgia popular. Desde chico, Gustavo se reconoció en los colores de la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera. El fútbol, como la Virgen o la canchita, es un punto de encuentro. Allí se forjan lazos, se acompaña al otro. En el fondo, es lo mismo que la fiesta de Copacabana: una manera de seguir siendo comunidad.
Cuando se le pregunta en qué influyó su convivencia con la comunidad boliviana en su propia identidad responde con una lista de afectos y sonidos: “Influyó claramente en mi forma de ver el mundo, en los silencios, en las creencias, a eso hay que sumarle todas las características educativas y de la cultura argentina de los amigos y la solidaridad, la picardía, el potrero y los premios Nobel, Gardel y Le Pera, las bombas en la Amia y la embajada, los mundiales y el Diego y Messi, Perón, Alfonsín y los 5 presidentes en una semana, y una nota que yo hago y la solidaridad de la gente que le cambia la vida a alguien que lo necesita, el fernet, el mate que mi mamá lo tomaba con un poquito de leche y otras veces con cascaritas de naranja, todo eso que tengo obviamente en todo mi ser, yo me siento privilegiado de tener este mix, un mix poderoso culturalmente”.
En el libro, la muerte no es el final, sino parte de la conversación cotidiana. Uno de los relatos está dedicado a Pico, un amigo de la infancia. “Fue difícil escribir sobre muertes que me tocaron de cerca”—admite—. Sin embargo, “En la cultura andina, el Día de los Muertos se vive naturalmente. Las almas vuelven para estar en la familia, se les sirve su plato preferido, se toca la música que les gustaba”. El dolor se comparte. Así, el libro no trata de sanar ni de reparar, tampoco de romantizar. Intenta de algún modo mantener encendida la memoria y reconstruir la historia desde adentro, tantas veces relatada y retratada sobre lugares y sentidos comunes importados. “En algunos casos tuve que hacer entrevistas para estar seguro de algunas cuestiones. De igual manera cambié nombres o escenografías para no aludir a esas personas que algunas siguen vivas, por respeto”.

Al hablar de su familia, el tono se vuelve más íntimo: “Mis padres llegaron antes de cumplir veinte años. No eran nostálgicos, pero nos transmitieron el respeto por los adultos mayores, la solidaridad, el Día de los Muertos. Se adaptaron, trataron de amoldarse todo lo que pudieron a la cultura argentina.” Esa doble pertenencia —entre el aquí y el allá— marca su obra.
En el cuento que da nombre al libro, el camión municipal llega para llevarse a los perros y los vecinos se organizan para esconderlos. Esa escena pareciera reflejar la historia de comunión del barrio entero: todos tratando de salvar a los perros, de cuidar lo propio. En esa acción colectiva a través del cuidar, esconder y resistir se afianzan lazos de identidad que fortalecen el tejido social. En palabras del autor: “En mi barrio, los lazos se afianzan o afianzaron con las acciones comunitarias que se realizaron por ejemplo para construir una salita de salud, o la construcción de la capilla y después la parroquia en donde todos los vecinos participaron (muchos tenían en ese entonces sus trabajos en la construcción) o como decía en la participación de los vecinos al juntarse para preparar el arco para recibir a la Virgen de Copacabana cada octubre. También en la compasión y acompañamiento de cada muerte del barrio, en el que los cuerpos se velan en un salón común que se usa para cumpleaños, bautismos y como dije, también, funerales. A mi me gustaría que me velaran ahí, cuando me llegue el momento”.

Hay escenas donde se mezclan la ternura y la violencia, la muerte temprana, el juego y el racismo cotidiano: “Son tensiones propias de un lugar en donde el Estado casi no está presente y tiene sus propias reglas. Yo conté algunos usos y costumbres de esa época, lamentablemente hay cosas que siguen ocurriendo, como la xenofobia y el racismo”, explica.
Ante la pregunta sobre el contexto actual y respecto de la situación hoy frente a la xenofobia, el racismo y la discriminación en relación con aquellos tiempos a los que el nos lleva, Gustavo responde que “En Argentina la gente sale a protestar cuando le tocan el bolsillo, pero no cuando matan a un boliviano o a un paraguayo. Si fuera un francés o alguien de una familia bien, sería distinto”, dice, como quien describe algo que entiende desde siempre. Y agrega “Mi barrio tenía y tiene mayoría de la colectividad boliviana pero habitaban y habitan personas de otras colectividades. En ese sentido la convivencia con ellos era totalmente normal y amigable, y las costumbres andinas por supuesto que forjaron mi identidad como argentino con costumbres urbanas y también con rasgos culturales de pueblos prehispánicos. Pienso que le debió suceder lo mismo a los hijos de migrantes de principio de siglo cuando llegaban escapando del hambre en Europa, muchos de esos hijos aprendieron italiano o catalán o ucraniano en sus casas o directamente no lo aprendían porque estaban en la Argentina y estaba mal visto no hablar en castellano. En casa pasaba con el quechua, mis padres lo hablaban, las vecinas, las comadres, pero no nos lo enseñaban, salvo algunas palabras. Era una forma de protegernos, ya bastante teníamos con vivir en un barrio popular, ser pobres, morochos, para quizás “obligarnos” a aprender una lengua originaria que nos iba a traer más discriminación”.
En los pasillos del Barrio Charrúa, entre el olor del Mentisán, (una crema mentolada boliviana muy famosa que curaba cualquier cosa) y la sopa de maní, persiste una enseñanza: la memoria no es pasado. Hoy todavía resuena la música de los tinkus y morenadas que llegan cada octubre. La festividad de la Virgen de Copacabana, instituida en 1972, sigue siendo el corazón del barrio. Como en los primeros incendios, el barrio sigue reconstruyéndose una y otra vez. Hoy ya no hay llamas, pero sí otros fuegos: el de las palabras, el de los recuerdos, el de un libro que hoy cuenta una historia que más que desde los márgenes se sitúa en el centro, desde bien adentro y a puro corazón. “En estos territorios no prima el estigma, la discriminación ni la fragmentación, no estoy de acuerdo con esa mirada. Pero sí que eso existe y la mirada viene desde afuera, no está adentro. No considero que sea un contexto marginal, sí un contexto de marginados, que es muy diferente, pienso yo.”
El relato sobre su padre marca el cierre perfecto para liberar el nudo que va atando todas las sensaciones que se mezclan en el recorrido narrativo. Es el último relato y además el último suspiro con el que se cierra la página final con una sonrisa. “No era mi intención escribir un libro”, sincera. “Yo solamente comencé a escribir sobre la aldea a la que pertenecía, también porque vi también no había nada escrito sobre los barrios más pobres de la Argentina, salvo siempre con gente que se interesaba en ese objeto como estudio pero nunca contando las cosas desde adentro, resaltando las cosas que para mi eran y son hermosas, por ejemplo, o que pueden también tener belleza, como una zanja podrida llena de barquitos de papel (o al menos no que me haya llegado con la forma que yo imaginaba contarlo, poniendo el foco en todo lo que cuento en el libro y no tanto en el pibe chorro, el bunker y los crímenes, que no quiere decir que no haya, pero no era el foco de mi libro, que es más literario). Por el formato de cada cuento, que podrían funcionar independientemente uno del otro, pero tienen conexiones, como la escenografía, la cual yo elegí para contar historias o cuestiones universales, como el amor, el desamor, los padres, las costumbres, los miedos y la muerte y las premoniciones.”
Para finalizar, Gustavo nos cuenta que está “feliz de que el libro haya sido recibido con los brazos abiertos por la crítica especializada que dejó de lado la colorido o especial que puede ser leer un libro con la escenografía de una villa, y resaltó los valores literarios de la obra, además de los lectores de todos los estratos sociales que me escriben diariamente para comentar su emoción al terminar el libro. Saber que rieron, que lloraron con el libro, eso me conmueve profundamente”. “Me gustaría que el libro sea como el Mentisán —dice—, no conozco una casa que no tenga esa crema, que el libro se convierta en un clásico. A mí me dio una confianza muy grande saber que muchas maestras de la zona sur trabajaban o leían con sus alumnos algunos cuentos que fueron publicados antes de que saliera el libro —pues algunos ya se publicaban algunos en el diario Mundo Villa, de distribución gratuita en barrios populares—. Estaba claro que se veían reflejados en las historias o se generaba una empatía singular. Sé que el libro tal vez tenía una misión: llegar y quedarse en el corazón de sus lectores”. Y agrega: “sueño con el lector que arranca el libro con todas sus experiencias, con toda su masa educativa estatal o privada y familiar, y que al terminar el libro tiene una transformación y una nueva mirada sobre los barrios populares”
El libro que sea como el Mentisán: que esté en todas las casas. Y que cure muchos males.
Imagen de portada: Gustavo Barco (Foto: Mario Peredo).
Contenidos relacionados:
“Biografía”, de María Fernanda Ampuero: un relato de resistencia que desborda la ficción
La Literatura de los Desplazados: Lucía Nistal y su abordaje literario sobre la temática migrante
Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.