Norma Giarracca fue una investigadora social notable, con una gran trayectoria académica e institucional, y a la vez una luchadora, una intelectual comprometida, una investigadora crítica que de modo incesante y durante décadas acompañó diferentes luchas en demanda de justicia y de derechos de sectores subalternos, no sólo en Argentina sino también en otros países de América Latina.
Una intelectual anfibia, que transitaba por varios mundos, consciente de que este tránsito que iba de la academia al compromiso social, lejos de restarle mirada crítica o rigor científico, incrementaba su reflexividad y ampliaba su mirada sobre las diferentes realidades.
Norma nació en 1945 en la provincia de Buenos Aires y estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1969 a 1976 trabajó en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Economía y Sociología Rural. No me equivoco al afirmar que ése fue su único paso por un cargo dentro del Estado. Estaba entonces vinculada al Peronismo de Base y mantenía diferencias importantes con otras agrupaciones de la época, como Montoneros.
Luego del golpe cívico-militar de 1976, se exilió junto con su marido, el reconocido economista Miguel Teubal, primero en Europa, donde anduvo por España e Inglaterra, pero finalmente se radicó en México, país que le abrió la posibilidad de pensar desde una perspectiva latinoamericana.

En 1983, con el ingreso a un período marcado por la consolidación de un régimen institucional democrático, Norma se hizo cargo de varias tareas de construcción institucional, entre ellas en las áreas de Ciencias Sociales, Educación y Filosofía del CONICET. Creó la cátedra de Sociología Rural y el Grupo de Estudios Rurales (GER) en la UBA, que sería un semillero de estudiantes e investigadores. Más adelante fundaría también el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina (GEMSAL).
En su intensa vida académica, fue también investigadora principal del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO y directora de la Maestría de Investigación Social de la UBA, además de ser representante por el claustro de profesores en la Junta de Carrera de Sociología. Pese a que Norma tenía varios territorios y filiaciones, el Instituto Gino Germani terminó por ser su lugar en el mundo académico. Desde allí, desarrolló una tarea incesante como maestra de varias generaciones de investigadores a quienes insufló la necesidad de articular la investigación rigurosa y la pasión por el conocimiento con el compromiso social.
Norma es autora de numerosos libros de carácter colectivo, que abarcan la realidad latinoamericana, vinculada a sectores campesinos y pequeños productores agrarios. Junto con Miguel Teubal, se convirtió en una de las principales referentes críticos en relación al paradigma agrario ligado al agronegocio. En paralelo con otros investigadores y activistas (pienso en Jorge Rulli y el Grupo de Reflexión Rural), Giarracca y Teubal alertaron tempranamente sobre los peligros de la expansión del modelo de agronegocios y su carácter excluyente.
Norma siempre defendió la “agricultura de alimentos” en contraposición al “agronegocio” de commodities para exportación, como la soja, lo cual lo relacionaba con la soberanía y la seguridad alimentaria de la población local, regional y nacional. En los últimos años, estaba muy preocupada debido al avance del modelo extractivista, en especial a través del monocultivo de la soja y la minería a gran escala. Esto aparece en su último libro Actividades extractivas en expansión, publicado junto con Miguel Teubal. Allí sostenía que si el modelo de agronegocios llegaba a colonizar todos los espacios agropecuarios, “estaremos en una situación muy difícil [no solo] en términos de soberanía alimentaria (derecho a elegir lo que necesitamos), sino también en el registro del mapa político de los que detentan el poder en la Argentina, vía concentración de tierra, capital y renta agraria” (Giarracca y Palmisano, 2013: 167).
Más aún, sigo citando, afirmaba: “En aquellos territorios en los cuales coexisten o podrían llegar a coexistir ‘sistemas agrícolas o agroindustriales’, destinados a la alimentación o con una larga tradición regional (vitivinicultura, fruticultura), y actividades de ‘tipo extractivo’ (minería o ciertos ‘agronegocios’), sin una intervención estatal que regule en función de las necesidades y el bienestar de la población, retrocediendo los sistemas agrícolas y agroindustriales de alimentos podrían terminar desapareciendo. […] Consideramos que este sector muy arrinconado por el agronegocios (y por la minería) contiene elementos que podrían colaborar a configurar una agricultura distinta para nuestro país” (ibid.: 168).
Norma se destacó por su larga trayectoria como investigadora crítica y comprometida con su tiempo y con su pueblo. Me tocó compartir camino e intervenir en territorios junto a ella en numerosas oportunidades en los últimos años, desde que nos conocimos en una tarde de junio de 2002, cuando ella convocó a una reunión de urgencia a intelectuales y académicos, en la sede del Instituto Germani, a raíz de la represión ocurrida el 26 de junio de aquel año en el Puente Pueyrredón, que terminó con el asesinato de dos jóvenes piqueteros.
En estos casi trece años tuve el privilegio de compartir con ella y con Miguel numerosos escenarios de lucha, de afectos, de pensamiento. Entre 2003 y 2005 nos unió la defensa de la lucha de los sectores de las organizaciones de desocupados, muy en especial la experiencia de la Unión de Trabajadores de Desocupados de Mosconi, allá en Salta, que se convirtió sin duda en una suerte de modelo social, gracias al trabajo de reconstrucción de las identidades sociales que hacían los piqueteros salteños, cuyos referentes tenían un origen ypefeano, a través de la labor comunitaria.
Personajes emblemáticos y tan queridos como Pepino Fernández, el Jipi Fernández, acompañaron nuestra reflexión y motivaron el ejercicio de solidaridad colectiva, sobre todo frente al escenario de creciente criminalización social. Ese fue el origen, junto con la participación de otras organizaciones, de Alerta Salta; luego convertida en Alerta Argentina, nombre bajo el cual editamos con varias organizaciones el primer libro sobre criminalización de la protesta social, en 2004.
La defensa de los derechos nos unió nuevamente en abril de 2009, cuando Andrés Carrasco, entonces profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director del Laboratorio de Embriología Molecular que funciona en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (CONICET-UBA), dio a conocer una investigación en embriones sobre los efectos dañinos del agroquímico glifosato. A través de ese trabajo, Andrés demostró que la exposición a dosis de glifosato hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones que se realizan en los campos argentinos, provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.
La investigación, que fue publicada al año siguiente en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology, trajo a Andrés Carrasco una serie de consecuencias impensadas: amenazas anónimas, campañas de desprestigio mediáticas e institucionales, fuertes presiones políticas, entre otras. La campaña de difamación contra él tuvo tal voltaje, lo que generó una declaración de apoyo firmada por más de trescientos investigadores y colegas del ámbito nacional e internacional, en defensa de la libertad de investigación y de la ética pública. Esa declaración fue impulsada y escrita por Norma Giarracca, en colaboración con otras personas, y concitó numerosas e importantes adhesiones internacionales.
En realidad, fue en la casa de Norma Giarracca y Miguel Teubal que conocí a Andrés Carrasco. Lo recuerdo, una tarde de domingo de 2007, sentado desenfadadamente en el piso del living de su hermosa casa en el barrio de Coghlan, contándome acerca de la investigación que estaba realizando en el marco del Conicet, y que daría a conocer dos años después.
Pocos saben que Norma fue una de las pioneras en analizar la movilización contra la megaminería en Esquel, y resaltar su rol fundacional en el marco de las luchas socioambientales. Fue así que la lucha contra el neoextractivismo hizo por fin converger plenamente nuestras agendas de investigación y compromiso.
A partir de 2009 compartimos numerosos espacios de intervención y de reflexión ligados a las resistencias contra el extractivismo minero. En ese año, coordiné el libro Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales, en el cual Norma Giarracca escribió junto con Gisela Hadad un artículo sobre Famatina. En 2011 también publicamos el libro colectivo 15 mitos y realidades de la minería transnacional, replicado luego en tantos otros países (Uruguay, Ecuador, Perú), en el cual Miguel y ella también tendrían una participación.
Norma tenía no solo una gran capacidad como intelectual, sino que además sabía cómo intervenir en distintas realidades. Nunca dejó de involucrarse social y políticamente, tanto como intelectual pública como en su rol de activista. En esas innumerables intervenciones que tuvo a lo largo de su vida, sabía ser puente, sabía ser abrazo, sabía ser capaz de cobijar a tantas mujeres y hombres que salieron a la calle o a las rutas, no sólo en Argentina sino también en otras geografías de América Latina.
Pienso en Oaxaca, pienso en el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, en las mujeres agrarias en lucha, en los pequeños productores de nuestras provincias, en las comunidades campesino-indígenas del Norte, en las asambleas en defensa del agua, como las de Esquel, Mendoza y Famatina. Norma era capaz de tejer esos lazos a la vez argentinos y latinoamericanos entre experiencias tan diferentes; de abrir los espacios de expresión a todas y todos aquellos que buscaban asomarse en la lucha en defensa de la vida.
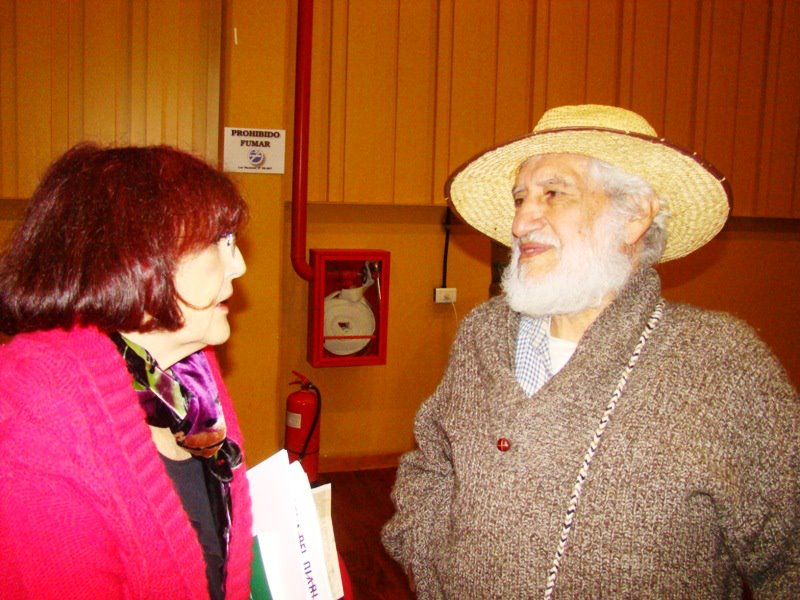
Aprendí de Norma que para ensanchar la comprensión intelectual hay que aceptar el desafío de ampliar también el horizonte del compromiso. Siempre recordaba que nuestra función como intelectuales críticos es acompañar e instalar otras agendas, contribuir a la comprensión, abrir canales de comunicación, tratar de dar visibilidad académica, mediática y política a esas realidades que el poder, los diferentes poderes, buscan invisibilizar y menoscabar.
Cuando a veces otros o yo misma nos desalentábamos frente a la inacción o la indiferencia de la academia y de los medios de comunicación, Norma decía que era cierto, que era terrible lo que estaba sucediendo, bien lo había experimentado ella al erigirse en una de las pioneras en la crítica al modelo de agronegocios, pero no por ello había que desanimarse, pues lo importante era también dejar “la marca de la crítica, la marca de la resistencia”, dejar constancia de que en aquellos temas y problemáticas que tanto incomodan al poder, acá no todo fue pensamiento hegemónico.
Quisiera cerrar esta evocación, recordando dos imágenes que pintan muy bien a Norma, en su compromiso con los movimientos sociales de hoy y que muestran esa energía inagotable, esa capacidad de irradiación que ella trasmitía en cada una de sus intervenciones, desde el pensamiento y la acción.
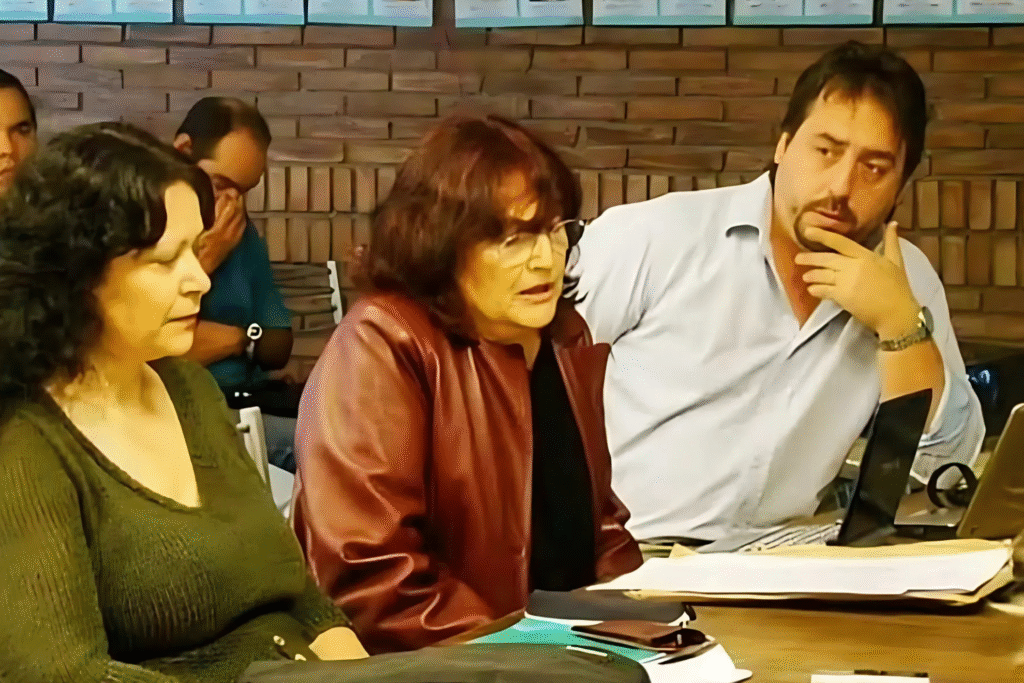
Una es el viaje a Mendoza, en 2011, cuando fuimos con ella y el abogado ambientalista Enrique Viale a apoyar a la Asamblea del Agua en su lucha contra la megaminería, que en ese entonces quería instalarse, desconociendo la ley provincial 7722 que desde 2007 prohibía ese tipo de actividad. Había un viento zonda de aquellos que hacían peligrar la delicada salud de los bronquios de Norma. Cuando llegamos a la capital mendocina, varios jóvenes se abalanzaron para agradecernos el apoyo y ella les dijo con tono firme: “Estamos en el lugar donde hay que estar en el momento en el que hay que estar”.
Mendoza fue una verdadera maratón. En dos días dimos dos charlas en la universidad, una tercera en la localidad de Tupungato, en una escuela secundaria donde nos esperaban cuatrocientos jóvenes en un hermoso atardecer. También tuvimos una larga charla con los parlamentarios, los diputados provinciales, que debían decidir si aprobaban o no un emprendimiento minero en Uspallata. Recuerdo que cuando fue el turno de Norma, ella se levantó, se plantó frente a los diputados y con una gran solvencia y lucidez les explicó por qué debían defender la economía regional, por qué no había que parecerse a San Juan, donde había un gobierno autoritario sentado sobre el poder de las empresas mineras; en fin, por qué había que apoyar a la sociedad civil movilizada.
La segunda imagen me remite al vínculo entrañable que Norma tenía con esas mujeres bravías de Famatina, que en tan solo ocho años expulsaron tres corporaciones mineras de sus territorios. Hablando con Enrique Viale recordábamos siempre cómo Norma supo comprender desde el principio a estas mujeres luchadoras, e incluso ayudó a que varias de ellas construyeran confianza en sí mismas. No sólo insistía siempre en la gran capacidad de estas jóvenes mujeres ahí en la lucha, sino que además les abrió un espacio de reflexión y de conocimiento, invitándolas a escribir en un libro que ella estaba organizando. Nunca dejó, tampoco, de cobijarlas en su casa de la ciudad de Buenos Aires.

Hablamos por última vez por teléfono diez días antes de su partida, en mayo de 2015. Fue una conversación larga e intensa. Hablamos de lo sucedido en Ayotzinapa, México. Norma me avisaba que estaban los familiares de los chicos desaparecidos acá en Buenos Aires. Una vez más, pese a la enfermedad que la había debilitado tanto, se mostraba inclaudicable en su compromiso.
Desde que supe de la muerte intempestiva e inesperada de Norma Giarracca, no me he cansado de decir que siento que hemos perdido una gran intelectual, además de una compañera de ruta; una mujer notable y experimentada, capaz de irradiar luz y al mismo tiempo, de encender la chispa, la llama del afecto; de trasmitir en un mismo acto compromiso pleno y pensamiento crítico.
Somos muchos y muchas quienes sentimos que Norma se fue demasiado pronto. Su partida, seguida años después por la de su compañero de vida Miguel Teubal, y la de otros referentes fundamentales como Andrés Carrasco, Jorge Rulli, Javier Rodríguez Pardo, Pino Solanas, Nora Cortiñas y Alcira Argumedo, nos deja la sensación de haber quedado más solos en el campo del pensamiento crítico y el compromiso social. Sin embargo, su legado como investigadora, intelectual pública y militante de las causas socio-ambientales es inmenso, y seguirá vigente.
Contenido relacionado:
El legado de Sebastião Salgado: dignidad y esperanza frente a la tragedia del mundo moderno
José “Pepe” Mujica: legado político, derechos humanos y mensaje a la juventud latinoamericana
Maristella Svampa es socióloga, escritora e investigadora superior del CONICET, con sede en el CeDinCi (UNSAM). Doctora en Sociología por la EHESS de París, ha recibido premios como la Beca Guggenheim, el Premio Kónex y la Cátedra Simón Bolívar (Cambridge). Sus investigaciones abordan el extractivismo, la crisis socioecológica y el pensamiento crítico latinoamericano. Publicó más de veinte libros y coordina el colectivo Transiciones y el Pacto Ecosocial del Sur.



