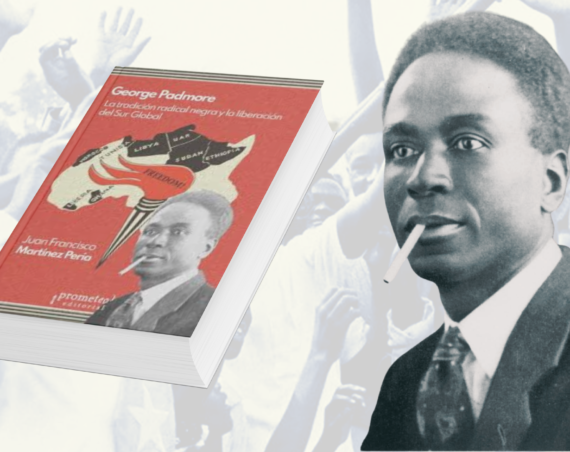El jurista Pablo Ceriani Cernadas es una de las voces más importantes en materia de migraciones y derechos humanos. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctor en Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y magíster en Migraciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Su trayectoria incluye un rol clave en el sistema de Naciones Unidas: fue experto independiente del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias (periodos 2014-2017 y 2022-2025). Actualmente, es Director de la Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y Coordinador del Programa Migración y Asilo, del Instituto de Justicia y Derechos Humanos, de la misma casa de estudios.
En esta entrevista, consultamos al experto por los aspectos más regresivos de la reforma migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025 en mayo pasado. Anunciada y justificada en una narrativa de “crisis migratoria” y de “prevención del delito”, la norma barrió con el consenso democrático de 2003, modificando la Ley de Migraciones N° 25.871 y otras leyes fundamentales. Acaso inspirada en el clima anti-inmigrante global (similar al observado tras la nueva asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos), esta reforma, como señalan las organizaciones de personas migrantes, restringe derechos de manera sustancial, afectando importantes conquistas políticas y jurídicas.
Desde su doble condición de académico y ex miembro del sistema internacional de derechos humanos, Ceriani Cernadas no se limita en sus intervenciones a un diagnóstico técnico-jurídico: su análisis reviste de una visión ético-política para con la erosión del enfoque de derechos en las políticas migratorias de la Argentina y en la región. Desde una lectura crítica, nos advierte sobre la ruptura del consenso normativo construido en torno a la movilidad humana en América del Sur, y señala que la reforma del gobierno de Javier Milei representa un “retroceso inédito” en materia de derechos, institucionalidad democrática y políticas públicas.
Un giro restrictivo en clave regional y global
La reforma migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei —materializada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025— no puede comprenderse como un fenómeno aislado. Para Ceriani Cernadas, este cambio se inscribe en un contexto regresivo que atraviesa múltiples escalas: nacional, regional y global.
“La reforma migratoria en Argentina forma parte de una línea general de retroceso en materia de derechos humanos e inclusión social”, explica. “Pero también se vincula con una tendencia internacional hacia la securitización y criminalización de la movilidad humana, visible desde la era Trump en Estados Unidos y replicada en Europa y en varios países de América del Sur”.
El diagnóstico de Ceriani no se limita a la coyuntura: analiza el fenómeno desde una perspectiva epocal. En su mirada, la ofensiva contra los derechos de las personas migrantes forma parte de un movimiento más amplio y general de derechización política, donde los gobiernos apelan a la figura del “inmigrante peligroso” para justificar políticas de control y represión interna. En esta clave, las fronteras dejan de ser límites administrativos para convertirse en dispositivos simbólicos que ordenan quién pertenece al nosotros y quién queda excluido.
Al trazar paralelismos con otros contextos, el especialista traza una contundente alerta sobre la gravedad de las políticas de persecución: “Son formas de persecución cotidiana en la calle, en los ámbitos de trabajo, propias de principios de la década del 30 del siglo pasado en Alemania.”
Ceriani recuerda que las dos primeras décadas del siglo XXI habían marcado un punto de inflexión en la región. Con leyes como la Ley de Migraciones N° 25.871 (Argentina, 2003), o las reformas en Uruguay (2008), Bolivia (2013), Ecuador (2017), Brasil (2017), Colombia y Paraguay, América del Sur se había constituido como un gran laboratorio de políticas progresistas en materia de derechos para las personas migrantes: “Se buscaba garantizar la regularización, reconocer la migración como un derecho humano y eliminar la lógica de criminalización. Ese paradigma hoy está en crisis”.
Esa suerte de “laboratorio de derechos” fue, durante años, una respuesta política a las dictaduras y a la experiencia del exilio latinoamericano. Las normas de la región no solo reconocían derechos, sino que condensaban una ética posautoritaria basada en la inclusión. La regresión actual, por el contrario, busca reinstalar la sospecha y la excepcionalidad como criterio de gestión gubernamental.
“La Argentina se aparta de ese consenso, incluso cuando su realidad migratoria no presenta ninguna presión excepcional: estamos en los niveles más bajos de inmigración en toda la historia nacional”, subrayó el especialista.
El experto concluye que la medida representa un profundo desprecio institucional: “Hay un desprecio absoluto de no solo del Estado de derecho, de los tratados de derechos humanos, de los procesos constitucionales para discutir una reforma legal, sino del propio sentido común”.
El dato no es menor: mientras la retórica oficial habla de “crisis migratoria”, los registros oficiales muestran un flujo estable y, en términos históricos, bajo. La fabricación de un consenso fundado en datos distorsionados que refieren a una emergencia inexistente, sirve para legitimar políticas punitivas y consolidar una narrativa que coloca al migrante como amenaza.
“La reforma migratoria en Argentina forma parte de una línea general de retroceso en materia de derechos humanos e inclusión social”, explica Ceriani Cernadas. “Pero también se vincula con una tendencia internacional hacia la securitización y criminalización de la movilidad humana, visible desde la era Trump en Estados Unidos y replicada en Europa y en varios países de América del Sur”.
Un retroceso frente al marco internacional de derechos humanos
La lectura jurídica de Ceriani es contundente en relación al Derecho Internacional. Desde su perspectiva, el DNU 366/2025 —que de manera concomitante al DNU 942 reforma la Ley de Protección al Refugiado N° 26.165— viola abiertamente los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los tratados de las Naciones Unidas y los acuerdos regionales sobre movilidad humana.
“Estas reformas contradicen los compromisos relativos a la facilitación de la regularidad migratoria, la igualdad de derechos, la inclusión social y la no criminalización de las personas migrantes”, afirma. “Es un desconocimiento total del carácter jurídico del Estado, que ha asumido obligaciones con jerarquía constitucional. La magnitud del retroceso muestra un desprecio profundo por el Estado de derecho y por las reglas básicas del sistema democrático”.
Lo que está en juego, advierte, no es solo una política sectorial, sino la arquitectura jurídica que sostiene la democracia argentina. Reformar por decreto leyes que fueron elaboradas con participación de la sociedad civil y organismos especializados implica vaciar de sentido el proceso deliberativo y quebrar el principio de legalidad.
“El uso de un DNU para modificar una ley aprobada por el Congreso, con amplia legitimidad social, constituye una ruptura constitucional y antidemocrática”, sostiene Ceriani. “Reformar leyes aprobadas democráticamente por el Congreso, con participación de actores sociales e institucionales, mediante un decreto, constituye una ruptura que quiebra consensos democráticos básicos”.
El paralelismo con otros procesos autoritarios es evidente: la concentración del Poder Ejecutivo, la erosión del control legislativo y la deslegitimación de las instituciones autónomas forman parte de un mismo patrón. En ese sentido, la política migratoria se convierte en un campo de prueba para un proyecto político más amplio de debilitamiento democrático.
“Estas reformas contradicen los compromisos relativos a la facilitación de la regularidad migratoria, la igualdad de derechos, la inclusión social y la no criminalización de las personas migrantes”, afirma el especialista. “Es un desconocimiento total del carácter jurídico del Estado, que ha asumido obligaciones con jerarquía constitucional. La magnitud del retroceso muestra un desprecio profundo por el Estado de derecho y por las reglas básicas del sistema democrático”.
Las consecuencias prácticas: irregularidad, expulsiones y exclusión sanitaria
Además de la dimensión jurídica, Ceriani advierte sobre los efectos concretos que la nueva normativa puede generar. En primer lugar, anticipa un aumento de la irregularidad migratoria y de la precariedad laboral: “Se desmantelan mecanismos que habían reducido sistemáticamente la irregularidad, como el paso de residencia temporaria a permanente. Al dificultar la regularización, se expulsa a las personas hacia la informalidad y la explotación”.
Este punto resulta central para comprender las consecuencias sociales del decreto. La irregularidad no es un estado natural, sino una condición producida por las propias políticas públicas. Cuando el Estado obstaculiza la regularización, empuja a miles de personas hacia circuitos informales donde los derechos no existen.
El segundo punto crítico se vincula con el endurecimiento de los procedimientos de expulsión, que podrían aplicarse incluso ante simples imputaciones penales: “Se habilita la expulsión por auto de procesamiento, sin condena judicial. Eso implica una violación del principio de la presunción de inocencia y del debido proceso. Además, contradice la obligación del Estado de proteger la reunificación familiar, establecida por la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Esa medida no solo afecta a las personas directamente implicadas, sino que reinstala la noción del extranjero como sospechoso permanente. Es una restauración simbólica de la “Ley de Residencia” del siglo XX, que permitía expulsar obreros inmigrantes por motivos políticos.
Ceriani es tajante al señalar la desatención del gobierno frente a la criminalidad grave: “Hay un desprecio por una genuina voluntad por la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la atención real y adecuada de este tipo de criminalidad organizada. Y al mismo tiempo hay una intención de perseguir y sancionar a personas acusadas por cualquier tipo de delito, ignorando garantías básicas.”
Otro aspecto alarmante, según el jurista, es la exclusión sanitaria y educativa que introduce la reforma:
“El DNU 366/25 deja fuera del sistema público de salud gratuita a personas con residencia precaria o temporaria. Es un retroceso inédito, incluso respecto de la ley migratoria de la dictadura. Ninguna norma anterior había restringido el acceso al sistema de salud universal. Esto puede traducirse en exclusión sanitaria, agravamiento de enfermedades y violación del derecho a la vida”.
La advertencia es clara: se están desmantelando los pilares de la integración social en Argentina. El acceso universal a la salud y la educación fue, pese a todo, un emblema de las políticas igualitarias en el país. Al convertir esos derechos en privilegios condicionados, el Estado redefine quién merece protección y quién no.
“La medida contradice también la Ley de Vacunación Obligatoria, la Ley de Salud Mental y la normativa sobre salud sexual y reproductiva”, explica Ceriani. “En el ámbito educativo, la reforma habilita el arancelamiento universitario para estudiantes extranjeros, lo que pone en riesgo el principio de gratuidad del sistema público. Es una tergiversación estadística y un golpe a la tradición de inclusión educativa que distinguió a la Argentina en la región”.
El efecto acumulativo de estas disposiciones —irregularidad, exclusión sanitaria y educativa, expulsiones sumarias— no es casual. Responde a una concepción neoliberal respecto del fenómeno de la migración, donde el extranjero tiene valor mientras produce o invierte grandes sumas de dinero para “comprar su ciudadanía”, pero deja de ser sujeto de derecho cuando la situación de irregularidad refuerza la percepción falaz de que “un gasto para el país”.
“El DNU 366/25 deja fuera del sistema público de salud gratuita a personas con residencia precaria o temporaria. Es un retroceso inédito, incluso respecto de la ley migratoria de la dictadura. Ninguna norma anterior había restringido el acceso al sistema de salud universal. Esto puede traducirse en exclusión sanitaria, agravamiento de enfermedades y violación del derecho a la vida”.
Las narrativas securitistas y la construcción del “enemigo interno”
Detrás del cambio normativo, Ceriani identifica una estrategia discursiva que busca asociar migración con criminalidad. “El gobierno intenta instalar la idea de que la migración es un problema de seguridad. No hay ningún dato empírico que respalde esa narrativa. Pero el objetivo no es describir la realidad, sino fabricar un enemigo interno que justifique políticas autoritarias”, señala.
El discurso securitista cumple así una función política precisa: canaliza el malestar social hacia un chivo expiatorio fácilmente identificable. Mientras se desmantelan políticas sociales y se profundiza la desigualdad, se construye la figura del migrante como amenaza.
“A comienzos del siglo XX, la Ley de Residencia y la Ley de Defensa Social sirvieron para criminalizar a los inmigrantes europeos que participaban en movimientos obreros. Hoy se reactiva esa lógica: se extranjeriza el conflicto social para desplazar la atención de las causas estructurales de la desigualdad”.
La observación de Ceriani recupera una dimensión histórica clave: el uso político del racismo y la xenofobia como mecanismos de control. En la Argentina contemporánea, ese proceso se articula con la proliferación de discursos xenófobos en redes sociales y medios de comunicación afines al oficialismo. En estos espacios, la figura del migrante —especialmente el de origen limítrofe— es instrumentalizada para alimentar una narrativa de carácter excluyente y punitivo. Las fronteras simbólicas que se construyen desde la esfera discursiva oficialista dividen a la sociedad entre los “argentinos de bien” y una “alteridad sospechosa”, un mecanismo que profundiza la fragmentación social.
Una encrucijada política y moral
Para Ceriani Cernadas, la reforma migratoria del gobierno de Javier Milei representa una ruptura histórica con el modelo de derechos para las personas migrantes que la Argentina había consolidado desde 2003. En lugar de fortalecer la institucionalidad democrática, la nueva normativa reinstala un paradigma de exclusión, expulsión y desigualdad.
“Se trata de una reforma tuitera, sin fundamento empírico ni jurídico, que contradice el sentido común y los principios básicos del derecho internacional”, concluye Ceriani Cernadas. “Lejos de resolver problemas, agrava las vulnerabilidades existentes, erosiona el Estado de derecho y debilita el compromiso ético que durante dos décadas hizo de la Argentina una referencia mundial en políticas migratorias basadas en los derechos humanos”.
El análisis de Ceriani trasciende el caso argentino: lo que se pone en cuestión es la legitimidad misma de un modelo democrático inclusivo. La política migratoria se convierte en un termómetro moral del Estado: mide hasta qué punto una sociedad está dispuesta a garantizar derechos universales o a restringirlos en nombre del orden.
En ese sentido, la reforma del DNU 366/2025 no solo es un cambio normativo. Es, como advierte Ceriani, un mensaje político sobre el tipo de país que se busca construir: cerrado, desigual y temeroso del otro. En la Argentina —y en buena parte del mundo— la batalla por el derecho a migrar es también la batalla por el sentido de la democracia y una querella por la igualdad.
Contenidos relacionados:
La CIDH advirtió por el giro restrictivo en política migratoria y de refugio en Argentina
Rechazo colectivo en Congreso al DNU que modifica la Ley de Migraciones
Reforma migratoria por decreto: el anunciado giro antiderechos del gobierno de Javier Milei
Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.